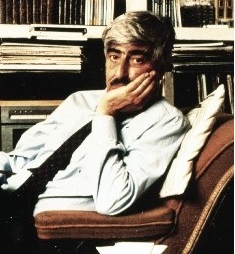 En las numerosas películas sobre la batalla del Atlántico, en cualquiera de las guerras mundiales, siempre había un momento en que —por lo general por el lado derecho de la pantalla— aparecía la temible proa de escualo del submarino navegando en inmersión, envuelto en la azulina transparencia y el insondable silencio de las profundidades oceánicas. Sin apenas transición ni casi conciencia y sin moverse de su butaca el espectador pasaba de estar arrellanado en la confortable poltrona de un club londinense o de pasear por la cubierta de un mercante a codearse con las estrellas de mar y los pulpos, considerados desde siempre como lo más prototípico de los fondos marinos, así como también los buzos —aquellos buzos de antes, con escafandra esférica, traje Michelin, numerosos cables y un hacha en la mano, tan distintos de los hombres rana de hoy como los varones de CroMagnon lo son de los actuales ejecutivos multinacionales. El espectador es trasladado de un medio a otro a voluntad del guionista (o del cámara) no sólo sin que pueda hacer nada por evitarlo sino —a poco bien que esté montada la película— con una complacencia muy justificada por parte de quien, por un precio fijo, es transportado a escenarios muy diferentes y distantes a fin de gozar de la mejor comprensión de la narración fílmica.
En las numerosas películas sobre la batalla del Atlántico, en cualquiera de las guerras mundiales, siempre había un momento en que —por lo general por el lado derecho de la pantalla— aparecía la temible proa de escualo del submarino navegando en inmersión, envuelto en la azulina transparencia y el insondable silencio de las profundidades oceánicas. Sin apenas transición ni casi conciencia y sin moverse de su butaca el espectador pasaba de estar arrellanado en la confortable poltrona de un club londinense o de pasear por la cubierta de un mercante a codearse con las estrellas de mar y los pulpos, considerados desde siempre como lo más prototípico de los fondos marinos, así como también los buzos —aquellos buzos de antes, con escafandra esférica, traje Michelin, numerosos cables y un hacha en la mano, tan distintos de los hombres rana de hoy como los varones de CroMagnon lo son de los actuales ejecutivos multinacionales. El espectador es trasladado de un medio a otro a voluntad del guionista (o del cámara) no sólo sin que pueda hacer nada por evitarlo sino —a poco bien que esté montada la película— con una complacencia muy justificada por parte de quien, por un precio fijo, es transportado a escenarios muy diferentes y distantes a fin de gozar de la mejor comprensión de la narración fílmica.
En principio ninguna regla se opone a este permanente trasiego del espectador que gracias a la cámara puede situarse en un lugar privilegiado, con frecuencia inaccesible a los protagonistas de la aventura, como en el caso del submarino visto en un escorzo vedado tanto a su tripulación como a la del destructor enemigo que desde la superficie trata de localizarlo y sólo autorizado a estrellas, pulpos y buzos. Tal amplitud y variedad de perspectivas se pone todavía más de manifiesto cuando tras contemplarlo por fuera la cámara se introduce en el interior del submarino, aislado del mundo exterior y carente de toda visión por la inmersión a todo lo que permiten los manómetros que el comandante ha ordenado para eludir los efectos de las cargas de profundidad. Ni siquiera se ve el peligro que se percibe por el inquietante blip-blip del sonar que, tras un intolerable crescendo cuya apoteosis culmina con las terribles sacudidas de las cargas, sólo cuando se desvanece permite suponer que la amenaza ha pasado.
Con todo, semejantes cambios de puntos de vista —tan bruscos y exagerados como quiera el guionista— no dejan de obedecer a ciertas reglas. En primer lugar tienen que ser, por así decirlo, tan naturales como para situar al espectador en un lugar instantáneamente inteligible. No se admite, por ejemplo, contemplar al submarino y al destructor en el mismo plano, separados por la línea de la superficie, en el que se proyecten los dos medios, el aéreo arriba y el marino abajo. Sería demasiado abstracto y artificioso. Se admite que la cámara se sitúe en el ojo del pulpo pero no en el de la inteligencia proyectiva capaz de trazar una sección transversal de aire y mar. Hay además determinadas convenciones que se respetan siempre. En una bastante reciente y no desdeñable película americana de la serie negra, cuando el protagonista viajaba de Nueva York a Los Ángeles en pantalla aparecía un avión que se movía de derecha a izquierda y cuando aquél volvía de Los Ángeles a Nueva York el avión lo hacía en sentido contrario. La cámara había adoptado el punto de vista no del observador de la Tierra desde el espacio sino del observador del mapa habitual de América con el polo Norte arriba y el Sur abajo. Con sólo haber invertido la posición convencional de los polos sobre el papel el avión habría tenido que moverse en los sentidos opuestos. Y más aún, si en lugar de situar los polos en el eje vertical el artificioso guionista los hubiera colocado en el horizontal, el vuelo a California habría resultado una caída en picado en tanto la vuelta de aquel paraíso de las multinacionales quedaría representada como una subida a los cielos. Rupturas convencionales que con frecuencia ha practicado el literato, y el pintor, para enriquecer la representación con un contenido simbólico.
Los cambios de punto de vista han sido aprovechados por el arte literario desde todos los tiempos y gracias a ellos el lector se ve situado dentro de los muros de Ilión, en el campamento de los aqueos, entre las cumbres del Olimpo o en las tinieblas del Hades, siguiendo los antojos del bardo. Si el punto de vista se deslocalizara en su totalidad y se pudiera desplazar hacia el lugar soñado por «el espectador de Gauss», un lugar cualquiera del universo que no puede ser ningún lugar particular del universo para registrar desde allí lo que es fijo y cómo se mueve lo que se mueve, lo único que llegaría al ojo serían las leyes que rigen el cosmos. Por eso tanto la ciencia como el arte literario se han afanado por alcanzar el punto ocupado por «el observador de Gauss» y de ahí ha nacido el mal llamado y poco simpático autor omnisciente, el que lo sabe todo o al menos todo lo que le interesa y desea transmitir al lector que comparta su punto de vista. Esa incómoda pareja se ha visto incrementada en los últimos tiempos gracias a los descubrimientos del profesor Wayne Booth que con su lector implícito, el narrador, el narratario, el autor, la instancia creadora y otros saludables fantasmas ha convertido lo que hasta anteayer parecía un acto solitario en un fenómeno de masas. Gracias a los numerosos seguidores universitarios del profesor Wayne Booth, afectados de fiebre demográfica, el último censo arroja nada menos que doce personas distintas, cada cual con su punto de vista, que están presentes en el simple acto de la lectura. Y si eso es así en la soledad de la biblioteca también lo será en el aula, en la sala de exposiciones, en la de proyecciones, en el ágora, en el estadio y hasta en la manifestación callejera; una teoría que parece muy conveniente para conciliar la discrepancia numérica que se da siempre entre la autoridad gubernativa y los organizadores de la protesta; se trata tan sólo de contar, o de no contar, los fantasmas de Wayne Booth que cada persona llevaba consigo para el acto.
Quiero pensar que una de las mayores diferencias que existe entre el novelista y el guionista es que el primero no sólo introduce cuando quiere el punto de vista que mejor lo acomoda para su narración sino que puede violar las convenciones. Si el guionista no lo puede hacer es porque no tiene tiempo. No puede detenerse y explicar al espectador que en el plano siguiente ha decidido alterar la posición habitual de los polos para justificar el sentido de marcha del avión. Y si lo hace sin explicaciones está perdido, el espectador no lo puede seguir y queda perdido y perplejo; en contraste, el lector con todo su tiempo por delante acepta cualquier ruptura de las reglas y cualquier cambio de perspectiva con tal de ser advertido de antemano para no verse sorprendido en su buena fe. Semejante proceder no es ni mucho menos patrimonio del literato sino de todo hombre avispado que adivina que un punto de vista inédito o un cambio posicional respecto a las convenciones puede producir innumerables ventajas: Jesús de Galilea altera la posición de Dios respecto a los hombres; Aníbal sitúa a su izquierda a su infantería pesada para enfrentarla a la ligera del adversario; Rembrandt coloca el foco de luz donde no debe estar; Nelson abandona la línea paralela de batalla y opta por cruzar la T y Disraeli hace del partido tory el principal promotor de la segunda Ley de Reforma con la que inaugura la democracia moderna.
Una narración movida y trepidante acostumbra a ser respetuosa con las convenciones cuya ruptura por lo general requiere un tempo lento. En la misma página no caben dinamismo e innovación y si el literato ha optado en este siglo por la segunda en buena parte será porque cierta clase de relato se transmite mejor por otro medio que por la palabra escrita. Determinadas actitudes públicas muy recientes me llevan a pensar que ante ciertos problemas muchas personas prefieren comportarse como espectadores de una película de acción antes que como lectores de una novela intimista y compleja. Nada más cómodo que ver el combate entre el submarino y el destructor desde una posición privilegiada que no pueden disfrutar ninguno de los contendientes; ahora bien, siempre que se respeten las convenciones y el resultado sea el previsto; si se cambian los papeles, o simplemente la posición del papel, nadie entiende nada y cunde por doquier la creencia de que se trata de un fraude. En consecuencia, los protagonistas actúan dentro del mismo orden de cosas y a sabiendas de que deben acatar las convenciones para alcanzar el fin deseado por todos. Si en estos años en que se ha hablado tanto de cambios —y algunos de los cuales los reconozco sin reservas y aplaudo su oportunidad— algo echo de menos no es precisamente esa traslación del punto de vista a aquel desde el que el público pueda observar de manera óptima las hazañas de los protagonistas; no es la observación de nuestra ciudadanía desde el nuevo centro de la figura compuesta por su incorporación al concierto europeo; no es siquiera esa hipotética colocación en el siglo XXI para saber lo que se ha de hacer en lo que queda del XX; no es el constante recurso a la encuesta para sondear al misterioso pueblo. Es tal vez, como antes he apuntado, la astucia para romper unas convenciones que mantienen esclavizada la atención puesta en la política, como si de una película de aventuras se tratara, sin dar tiempo para pensar cómo se pueden romper esas convenciones y qué ventajas se obtendrán de ello.
(Diciembre de 1988)