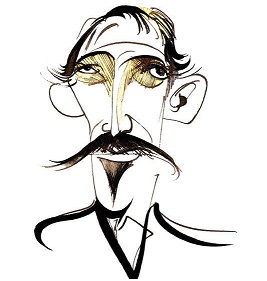 «Delante de mí, sin embargo, seguía brillando un ideal inalcanzado; aunque lo había intentado con todas mis fuerzas no menos de diez o doce veces, todavía no había escrito una novela»: el célebre novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson comparte sus comienzos en esta pieza publicada por Fondo de Cultural Económica y Siruela.
«Delante de mí, sin embargo, seguía brillando un ideal inalcanzado; aunque lo había intentado con todas mis fuerzas no menos de diez o doce veces, todavía no había escrito una novela»: el célebre novelista, poeta y ensayista escocés Robert Louis Stevenson comparte sus comienzos en esta pieza publicada por Fondo de Cultural Económica y Siruela.
«Tenía que escribir una novela»
Por Robert Louis Stevenson
Distaba mucho de ser mi primer libro, pues no sólo soy novelista. Pero soy plenamente consciente de que quien me paga, el Gran Público, contempla todo lo demás que he escrito con indiferencia, cuando no con aversión, y, cuando me requieren, requieren al personaje familiar e indeleble que hay en mí, y cuando me piden que hable de mi primer libro, no cabe duda de que se refieren a mi primera novela.
De todas maneras, antes o después, y de una forma u otra, tenía que escribir una novela. Parece ocioso preguntar por qué. Los hombres nacen con diversas manías: desde la más tierna infancia, la mía fue jugar con una serie de acontecimientos imaginarios y, en cuanto supe escribir, me hice buen amigo de los papeleros. Debí de gastar folios y folios para redactar Rathillet, La rebelión de Pentland,2 El perdón del rey (también conocido como Park Whitehead), Edward Da-ven, A Country Dance [Una danza campestre], y A Vendetta in the West [Una venganza en el oeste], y me consuela recordar que todos esos folios son ahora cenizas y yacen de nuevo bajo tierra. Sólo he dado el nombre de unos cuantos de mis desafortunados esfuerzos, únicamente de aquellos que alcanzaron un grosor considerable antes de que desistiera, y que, pese a ello, cubren un extenso panorama de años. Acometí la escritura de Rathillet antes de los quince años, The Vendetta a los veintinueve, y la sucesión de derrotas siguió inalterada hasta que cumplí los treinta y uno. En esa época ya había escrito libritos y pequeños ensayos y cuentos, y me habían dado unas palmaditas en la espalda y me los habían pagado, aunque no tan bien como para vivir de ello. Tenía una reputación considerable, era un hombre de éxito, pasaba los días trabajando con denuedo, con una futilidad que a veces me hacía ruborizarme por estar gastando mis energías en ese asunto, pero sin poder ganarme la vida. Delante de mí, sin embargo, seguía brillando un ideal inalcanzado; aunque lo había intentado con todas mis fuerzas no menos de diez o doce veces, todavía no había escrito una novela. Todas —todas mis hijas— habían avanzado un poco y luego se habían parado como el reloj de un colegial. Se me podía comparar con un jugador de críquet con muchos años de experiencia que nunca había corrido una carrera. Cualquiera puede escribir un cuento —uno malo, me refiero—, si tiene dedicación y papel y tiempo suficiente, pero no todo el mundo puede aspirar a escribir siquiera una mala novela. Es la extensión lo que resulta letal. El novelista de éxito puede coger su novela y dejarla, dedicarle días en blanco, y escribir sólo cosas que no tarda en borrar. No es el caso del principiante. La naturaleza humana tiene ciertos derechos; el instinto —el instinto de supervivencia— impide que alguien (que no esté animado ni apoyado por la conciencia de una victoria anterior) soporte durante más de algunas semanas las desdichas de un esfuerzo literario frustrado. Tiene que haber algo que alimente la esperanza. El principiante tiene que estar en vena, encontrarse en una buena racha, tiene que estar en uno de esos momentos en que las palabras acuden y las frases alcanzan solas un equilibrio, sólo para empezar. Y, una vez empezado, ¡qué espantoso resulta esperar a que el libro esté terminado! Durante mucho tiempo la vena tiene que seguir igual, la racha continuar abierta, durante mucho tiempo tienes que controlar el mismo estilo: ¡durante mucho tiempo tus marionetas tienen que resultar siempre vivas, siempre consistentes, siempre vigorosas! Recuerdo que en aquella época contemplaba las novelas de tres volúmenes con una especie de veneración, como un logro —no podía ser literario— propio, por lo menos, de la resistencia física y moral y del coraje de Ayax.
En el año señalado fui a vivir con mi padre y mi madre a Kinnaird, al norte de Pitlochry. Allí caminé por los páramos rojos y por la orilla del arroyo dorado; el aire tosco y puro de nuestras montañas me infundió ánimos, si no me inspiró, y mi mujer y yo planeamos escribir juntos un libro sobre cuentos de lógica, para el que ella escribió The Shadow on the Bed [La sombra en la cama], y yo hice El fantasma de Janet y un primer borrador de Los hombres dichosos. Yo amo mi clima nativo, pero él no me ama a mí, y el final de este delicioso periodo consistió en un resfriado, una roncha por la picadura de un escarabajo y una migración por Strathairdle y Glenshee a Castleton de Braemar. Allí hacía mucho viento y llovía con la misma intensidad; mi clima nativo era más cruel que la ingratitud humana, y tuve que resignarme a pasar gran parte del tiempo entre las cuatro paredes de una casa lúgubremente conocida como La Casa de la Difunta Señorita McGregor. Y ahora asombraos ante el dedo del destino. En La Casa de la Difunta Señorita McGregor había un colegial que había vuelto a casa por vacaciones y que estaba muy necesitado de “algo difícil con lo que entretener la mente”. No le gustaba la literatura; era el arte de Rafael el que recibía sus efímeros apoyos, y, con la ayuda de una pluma de tinta y de una caja de acuarelas de un chelín no tardó en convertir una de las habitaciones en un museo de pintura. Mi deber más inmediato para con el museo era hacer de guía, pero a veces me zafaba ligeramente de mis obligaciones y me unía al artista (por llamarlo de algún modo) frente al caballete, pasando la tarde con él en una generosa emulación, haciendo dibujos de colores. En una de esas ocasiones dibujé el mapa de una isla, coloreándolo de forma laboriosa y (yo creía) bella; su forma cautivó mi imaginación más allá de las palabras; tenía puertos que me gustaban como si fueran sonetos, y, con la inconsciencia de lo predestinado, llamé a mi obra “La isla del tesoro”. Me dicen que hay personas a las que los mapas las dejan frías, y me cuesta creerlo. Los nombres, las formas de los bosques, el trazado de los caminos y los ríos, los pasos prehistóricos del hombre aún nítidamente discernibles en las colinas y los valles, los molinos y las ruinas, las lagunas y las barcas, quizá el Monolito o el Círculo de los Druidas en el brezal; ¡hay un caudal inagotable de cosas interesantes para cualquiera que tenga ojos en la cara o un ápice de imaginación con la que pensar! Cualquier niño podría recordar haber apoyado la cabeza en la hierba, para contemplar el bosque infinitesimal y ver cómo se poblaba de ejércitos de hadas. Del mismo modo, más o menos, mientras miraba detenidamente mi mapa de “La isla del tesoro”, el futuro carácter del libro empezó a hacerse visible entre bosques imaginarios, y los rostros marrones y las armas brillantes me espiaban desde lugares inesperados, mientras pasaban de un sitio a otro, luchando y buscando el tesoro, en esos pocos centímetros cuadrados de proyección bidimensional. Antes de darme cuenta tenía unas hojas delante de mí y estaba escribiendo una lista de capítulos. ¡Cuántas veces lo he hecho, y la cosa no ha pasado de ahí! Pero parece que había elementos de éxito en esta empresa. Iba a ser una historia para chicos, no hacía falta psicología o un estilo refinado, y tenía un chico a mano como referencia. Las mujeres quedaban excluidas. Yo no sabía llevar un bergantín (lo que tendría que haber sido la Hispaniola), pero pensé que podía arreglármelas para manejarlo como una goleta sin vergüenza pública. Y luego tuve una idea para John Silver que me auguraba un caudal de entretenimiento: cogí a un admirado amigo mío (que, muy probablemente, el lector conoce y admira tanto como yo), lo despojé de sus mejores cualidades y de lo más elevado de su carácter, y dejé sólo su fuerza, su valentía, su rapidez y su magnífica simpatía, e intenté expresarlas en los términos de la cultura de un rudo marinero. Esa cirugía física es, según creo, una forma habitual de “construir un personaje”; puede que sea, de hecho, la única forma. Podemos representar al personaje pintoresco con el que intercambiamos cien palabras ayer junto al camino, pero ¿lo conocemos? A un amigo nuestro, con su variedad y flexibilidad infinitas, lo conocemos, pero ¿podemos representarlo? Al primero tenemos que insertarle cualidades secundarias e imaginarias, probablemente todas erróneas; del segundo, machete en mano, tenemos que podar y apartar la arborescencia inútil de su naturaleza, pero al menos podemos estar bastante seguros del tronco y las pocas ramas que quedan.
Una fría mañana de septiembre, al amor de una viva lumbre, y mientras la lluvia tamborileaba en la ventana, empecé El cocinero del mar, pues ése era el título original. He empezado (y terminado) varios libros más, pero no recuerdo haberme sentado a escribir ninguno de ellos con mayor satisfacción. No resulta sorprendente, como dice el refrán, porque las aguas robadas resultan dulces. Ahora entro en un capítulo doloroso. No cabe duda de que el loro perteneció antes a Robinson Crusoe. No cabe duda de que el esqueleto procede de Poe. No me importa, son menudencias y detalles, y nadie puede aspirar a tener el monopolio de los esqueletos o a apropiarse de los pájaros parlantes. La empalizada, según me dicen, es de Masterman Ready.3 Es posible, no me importa ni lo más mínimo. Esos fructíferos escritores cumplieron la frase del poeta: al irse, dejaron a su paso huellas en las arenas del tiempo, huellas que quizá otro... ¡y yo era el otro! Es mi deuda con Washington Irving la que pesa sobre mi conciencia, y con toda justicia, ya que creo que el plagio pocas veces ha llegado tan lejos. Hace algunos años cogí por casualidad los Cuentos de un viajero, para una antología de narraciones en prosa, y leí el libro en un santiamén y me sorprendió: Billy Bones, su baúl, el grupo del salón, todo el espíritu y gran parte de los detalles materiales de mis primeros capítulos, todo estaba allí, todo pertenecía a Washington Irving. Pero cuando me senté a escribir al lado del fuego, en lo que parecía la primavera de una inspiración algo pedestre, yo no lo sabía; tampoco lo supe en los días sucesivos, cuando, después de comer, leía el trabajo de esa mañana a mi familia en voz alta. A mí me parecía tan original como el pecado, me parecía que era tan mío como mi ojo derecho. Contaba con un chico, y me encontré con que tenía dos entre el público. En mi padre prendió enseguida toda la fantasía y el espíritu infantil de su naturaleza original. Sus propias historias, con las que se durmió cada noche de su vida, siempre versaban sobre barcos, posadas del camino, ladrones, viejos marineros y viajantes de comercio antes de la era del vapor. Nunca terminó una de esas novelas, ¡al afortunado no le hizo falta! Pero en La isla del tesoro reconoció algo afín a su propia imaginación; era su estilo pintoresco, y no sólo escuchaba con deleite el capítulo diario, sino que se ponía en acción para colaborar. Cuando llegó el momento de que el baúl de Billy Bones fuese saqueado, se pasó la mayor parte del día preparando, en el dorso de un sobre legal, un inventario de su contenido, que seguí al pie de la letra, y el nombre del “viejo barco de Flint” —el Walrus— lo puse a petición suya. Y quién aparece ahora, exmachina, si no el doctor Japp, como el príncipe disfrazado que se dispone a echar el telón tras la paz y la felicidad del último acto; pues él llevaba en el bolsillo no un cuerno o un talismán, sino un editor: de hecho, mi viejo amigo el señor Henderson le había encargado descubrir nuevos escritores para Young Folks. Incluso la falta de piedad de una familia unida flaqueó ante la medida extrema de castigar a nuestro invitado con los miembros mutilados de El cocinero del mar: al mismo tiempo, no estábamos dispuestos bajo ningún concepto a abandonar nuestras lecturas, con lo que el cuento se comenzó otra vez desde el principio, recontado solemnemente en honor del doctor Japp. Desde ese momento he tenido en muy alta estima sus facultades críticas, porque cuando se marchó, se llevó el manuscrito en su maletín.
Así pues, lo tenía todo para animarme: comprensión, ayuda, y ahora un compromiso en firme. Además, había elegido un estilo muy fácil. Comparadlo con el casi contemporáneo de Los hombres dichosos; un lector puede preferir el primer estilo, otro, el segundo: es una cuestión de carácter, quizá de humor, pero ningún experto puede dejar de advertir que uno es mucho más difícil y el otro mucho más fácil de sostener. Puede parecer que un hombre de letras adulto y con experiencia es capaz de escribir un número de páginas al día de La isla del tesoro y mantener el ritmo. Pero desafortunadamente ése no fue mi caso. Quince días le dediqué, y escribí quince capítulos, y después, en los primeros párrafos del decimosexto, perdí fuelle de forma ignominiosa. Mi boca estaba vacía, no me quedaba una palabra de La isla del tesoro en el pecho, ¡y las galeradas del comienzo ya me estaban esperando en el Hand and Spear! Las corregí mientras vivía prácticamente solo, paseando por el brezal de Weybridge en mañanas otoñales cubiertas de rocío, muy satisfecho con lo que había hecho, y más consternado de lo que puedo describir con palabras por lo que me quedaba por hacer. Tenía treinta y un años, era cabeza de familia, me aquejaba una mala salud, nunca me había podido mantener, nunca hasta entonces había ganado doscientas libras al año, mi padre acababa de comprar y liquidar un libro que se consideraba un fracaso: ¿iba éste a ser el siguiente y último fiasco? Me hallaba muy próximo a la desesperación, pero cerré firmemente la boca y, durante el viaje a Davos, donde iba a pasar el invierno, resolví pensar en otras cosas y sumergirme en las novelas de M. de Boisgobey. Después de llegar a mi destino me senté una mañana con el relato incompleto, y hete aquí que empezó a aflorar como una conversación trivial y, en una segunda oleada de jubilosa aplicación, y de nuevo al ritmo de un capítulo al día, acabé La isla del tesoro. Tuvo que ser transcrita casi punto por punto: mi mujer estaba enferma; de los fieles, sólo quedaba el colegial, y John Addington Symonds (al que le había mencionado tímidamente en qué andaba ocupado) me miraba con recelo. En esa época estaba empeñado en que yo escribiera siguiendo los Personajes de Teofrasto: tan equivocados pueden estar los juicios de los hombres más sabios. Pero Symonds (desde luego) no era precisamente el confidente al que acudir en busca de comprensión en el caso de una historia para chicos. Tenía una mente abierta, era “un hombre pleno”, si ha habido alguno, pero el nombre mismo de mi empresa sólo le hacía pensar en una capitulación de la sinceridad y en solecismos de estilo. ¡Bueno! No andaba muy desencaminado.
La isla del tesoro —fue el señor Henderson quien eliminó el primer título, El cocinero del mar— apareció, como estaba previsto, en la revista de cuentos, donde figuró en las innobles páginas centrales, sin ilustraciones, y no despertó la menor atención. No me importó. A mí me gustaba la historia, en gran medida por el mismo motivo por el que a mi padre le gustó el principio: era mi estilo pintoresco. También estaba muy orgulloso de John Silver, y, al día de hoy, admiro mucho a ese tranquilo y formidable aventurero. Lo que era infinitamente más estimulante, había cumplido una meta y escrito “Fin” en mi manuscrito, algo que no había hecho desde The Pentland Rising [La rebelión de Pentland], cuando era un muchacho de dieciséis años que todavía no iba a la universidad. En verdad eso sucedió a causa de un conjunto de accidentes afortunados; si el doctor Japp no hubiese venido de visita, si la historia no me hubiera salido con una singular facilidad, habría sido arrinconada como sus predecesoras, y habría conocido un tortuoso y no lamentado camino al fuego. Es posible que los puristas apunten que habría sido mejor así. No comparto su opinión. La historia parece haber proporcionado mucho placer, y procuró (o fue el medio de procurar) fuego y comida y vino a la familia que lo merecía y por la que yo sentía interés. No hace falta decir que me refiero a la mía.
Pero las aventuras de La isla del tesoro aún no han terminado. La escribí inspirándome en el mapa. El mapa era la parte principal de la trama. Por ejemplo, llamé a un islote “La isla del esqueleto”, sin saber a qué me refería, buscando únicamente algo que resultase pintoresco de inmediato, y fue para justificar ese nombre por lo que entré a hurtadillas en la galería del señor Poe y robé el puntero de Flint. Fue asimismo por haber hecho dos puertos por lo que mandé a la Hispaniola de acá para allá con Israel Hands. Llegó el día en que decidieron reeditarlo, y mandé mi manuscrito, y el mapa con él, a los señores Cassell. Las galeradas llegaron, las corregí, pero no tuve noticias del mapa. Escribí para preguntar, y cuando me dijeron que no lo habían recibido, me quedé aterrado. Una cosa es trazar un mapa al azar, poner la escala en una esquina inconscientemente y escribir una historia siguiendo esas indicaciones, y otra muy distinta tener que estudiar un libro entero, hacer un inventario de todas las alusiones contenidas en él y, con un compás, afanarse en trazar un mapa que concuerde con los datos. Lo hice, volví a dibujar el mapa en la oficina de mi padre, y lo adorné con ballenas respirando y barcos navegando; y mi padre contribuyó con una habilidad que tenía para hacer caligrafías diferentes, y falsificó minuciosamente la firma del capitán Flint, y las indicaciones de navegación de Billy Bones. Pero, no sé por qué, para mí nunca fue La isla del tesoro.
He dicho que el mapa era casi toda la trama. Casi podría decir que lo era por completo. Unos cuantos recuerdos de Poe, Defoe y Washington Irving, un ejemplar de los Buccaneers (Los bucaneros) de Johnson, el nombre del Cofre del Hombre Muerto de At Last (Por fin) de Kingsley, algunas remembranzas de ir en canoa por alta mar, y el propio mapa, con su infinita y elocuente capacidad de sugestión, fueron todos mis materiales. Aunque tal vez no sea muy frecuente que un mapa tenga tal preeminencia en una historia, siempre es importante. El autor debe conocer el paisaje, ya sea real o imaginario, como la palma de su mano; las distancias, los puntos cardinales, el lugar por el que sale el sol, el curso de la luna, nada de ello debería ponerse en duda. ¡Y cuántos problemas plantea la luna! Me equivoqué con respecto a la luna en El príncipe Otto y, en cuanto me lo señalaron, adopté una precaución que recomiendo a otros: ahora nunca escribo sin un almanaque. Con un almanaque y el mapa del país, y el plano de todas las casas, ya trazado sobre el papel, ya memorizado de inmediato en la cabeza, una persona puede aspirar a no cometer algunos de los posibles errores garrafales. Con el mapa delante de él no dejará que el sol se ponga por el este, como en El anticuario.4 Con el almanaque en la mano, no dejará que dos jinetes que viajan por un asunto urgentísimo empleen seis días, desde las tres de la madrugada del lunes hasta las últimas horas del sábado por la noche, en un viaje de unas noventa o cien millas, y que, durante la misma semana, con los mismos jamelgos, recorran cincuenta millas en un día, como se lee con todo detalle en la inimitable novela Rob Roy. Y no está nada mal, aunque no es en absoluto necesario, evitar esos “batacazos”. Pero mantengo la opinión —la superstición, si queréis— de que quien es fiel al mapa y lo consulta y se inspira en él, día tras día y hora tras hora, obtiene un firme apoyo y no la simple inmunidad negativa frente a los accidentes. La historia tiene ahí su raíz, crece en ese suelo, tiene su propia columna vertebral detrás de las palabras. Es mejor que el paisaje sea real y que el escritor haya caminado por toda su extensión y conozca todos los mojones. Pero incluso para los lugares imaginarios hará bien en confeccionar un mapa al empezar; cuando lo examine aparecerán relaciones que no se le habían ocurrido, descubrirá atajos y huellas obvias, aunque insospechadas, para sus mensajeros, e incluso cuando el mapa no sea toda la trama, como lo fue en La isla del tesoro, acabará siendo una mina de sugerencias.
2 Ne pas confondre. No es el fino cuaderno verde con el sello de Andrew Elliot, por el cual (según veo con sorpresa en los catálogos de libros) los caballeros de Inglaterra están dispuestos a pagar grandes sumas, sino un predecesor suyo, una gruesa novela histórica sin pizca de mérito y ahora desaparecida.
3 Novela del capitán Marryat de 1841. (N. del T.)
4 Novela de Walter Scott de 1816. (N. del T.)