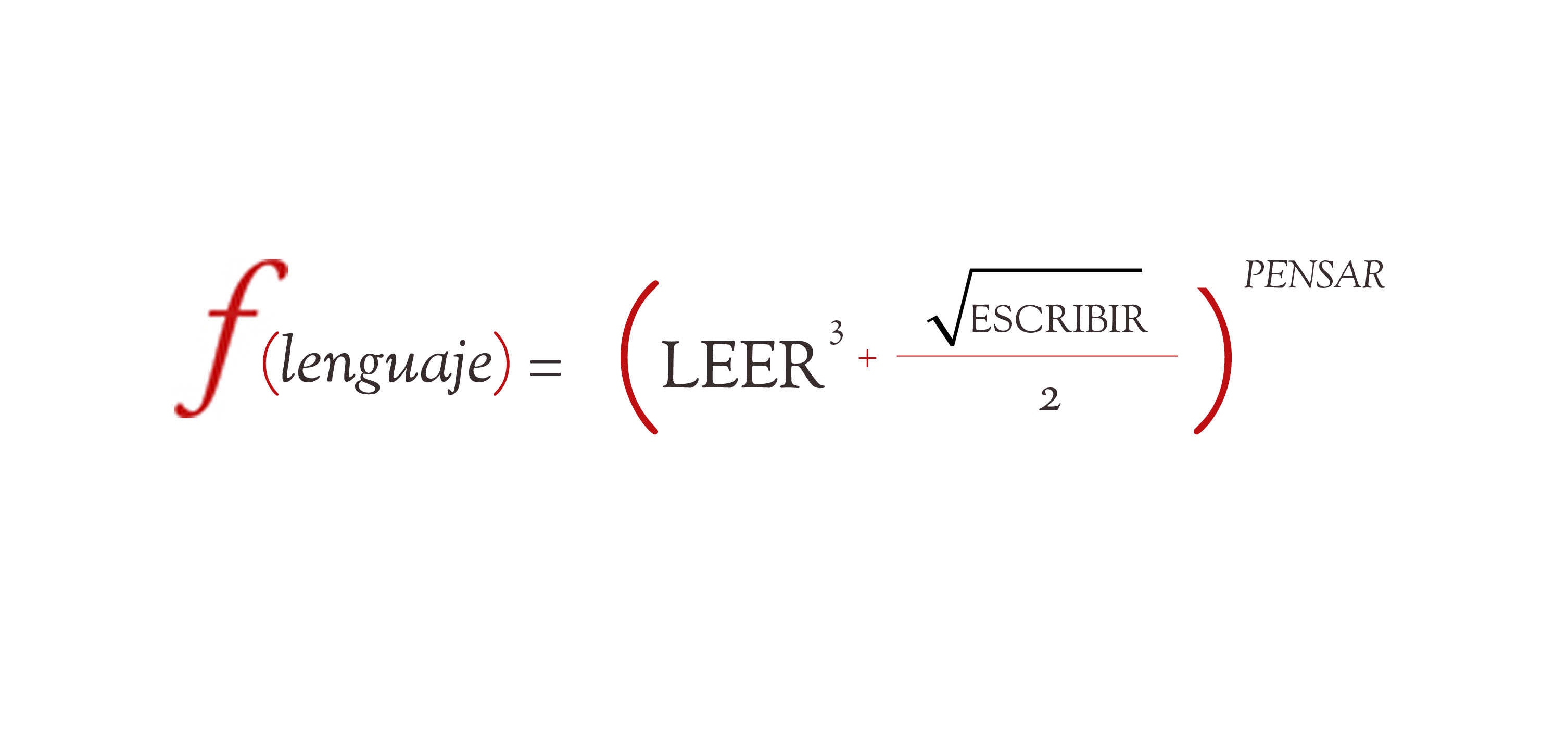Consuelo
Por Alice Munro
Hacia el final de la tarde, Nina había jugado al tenis en las pistas del instituto. Después de que Lewis dejara el empleo en el colegio, por un tiempo ella había boicoteado las pistas; pero de aquello hacía casi un año y su amiga Margaret -otra profesora retirada, cuya partida, al contrario que la de Lewis, había sido rutinaria y ceremoniosa- la había persuadido para volver a jugar.
-Te conviene salir un poco, mientras puedas.
Margaret ya se había ido cuando empezaron los problemas de Lewis. Había escrito una carta de apoyo desde Escocia. Pero era una persona de simpatías tan amplias, de criterio tan abierto y amistades de tal alcance, que acaso la carta no había tenido mucho peso. Una muestra más de la benevolencia de Margaret.
-¿Cómo va Lewis? -preguntó esa tarde, cuando Nina la llevaba a su casa.
-Lo lleva bien -dijo Nina.
El sol ya casi tocaba el borde del lago. Las hojas que aún había en algunos árboles lanzaban destellos dorados, pero algo había arrebatado el calor estival de la tarde. Frente a la casa de Margaret, los arbustos envueltos en arpillera parecían momias.
Ese momento del día le recordaba a Nina los paseos que solía dar con Lewis después del colegio, antes de cenar. Paseos por caminos de las afueras y viejos terraplenes de ferrocarril, necesariamente breves porque los días se acortaban. Pero plagados de esa observación específica, expresada o tácita, que ella había aprendido y absorbido de Lewis. Chinches, larvas, caracoles, musgos, cañas del barranco y matas de pasto, bayas, arándanos: una mezcla profunda agitada cada día de una forma un poco diferente. Y cada día, un paso más hacia el invierno, una frugalidad creciente, un decaimiento.
La casa en donde vivían Nina y Lewis había sido construida en la década de 1840, cerca de la acera según el estilo de la época. Desde el comedor o la sala se oían no sólo los pasos en la calle sino también las conversaciones. Nina esperaba que Lewis hubiera oído la portezuela del coche.
Entró silbando lo mejor que podía. Ya se asoma la silueta del conquistador.
-He ganado. He ganado. Eh, ¿hay alguien?
Pero mientras ella jugaba al tenis, Lewis había muerto. De hecho se había matado. En la mesilla de noche había cuatro pequeñas tabletas de plástico con el dorso metalizado. Cada una había contenido dos poderosos calmantes. Al lado, en dos tabletas más, las gruesas cápsulas blancas seguían bajo las invioladas cubiertas de plástico. Cuando más tarde Nina las recogiera, descubriría que en el plástico metalizado de una de ellas había una marca, como si Lewis hubiera empezado a clavar la uña antes de decidir que ya era suficiente, o en el mismo instante hubiera perdido la conciencia.
El vaso estaba casi vacío. No había agua derramada.
Habían hablado de aquello. El plan había sido acordado, pero siempre como algo que podía ocurrir -que ocurriría- en el futuro. Nina había dado por supuesto que ella estaría presente y que habría una ceremonia de reconocimiento. Música. Los cojines ordenados y una silla cerca para que ella pudiera sostenerle la mano. Dos cosas no se le habían pasado por la cabeza: la extrema aversión de él hacia cualquier ceremonia y la carga que significaría para ella haber participado. Las preguntas, el circular de opiniones, el riesgo.
Tal como él lo había hecho no quedaba mucho que valiera la pena ocultar.
Buscó una nota. ¿Qué esperaba que dijera? Ella no necesitaba instrucciones. Sin duda no necesitaba una explicación, mucho menos una disculpa. Una nota no podía decirle nada que no supiera ya. Incluso para la pregunta ¿Por qué tan pronto? podía concebir una respuesta por su cuenta. Habían hablado -o había hablado él- del umbral de impotencia intolerable, o de dolor, o de repugnancia de sí mismo, y de lo importante que era reconocerlo, no pasarlo por alto. Mejor pronto que tarde.
Aun así parecía imposible que no hubiera tenido algo que decirle. Buscó primero en el suelo, pensando que acaso hubiera barrido el papel con la manga del pijama al dejar el vaso por última vez. O quizás habría tenido especialmente cuidado de que no pasara eso; buscó entonces debajo de la lámpara. Luego en el cajón de la mesilla. Luego bajo las pantuflas, y dentro. Tomó el libro que él había estado leyendo, un libro de paleontología sobre lo que creía se llamaba irrupción cámbrica de formas de vida multicelulares, y lo sacudió tomándolo por las cubiertas.
Nada.
Se puso a hurgar en la ropa de cama. Desgarró el edredón, luego la sábana de arriba. Allí estaba él tendido, con el pijama azul de seda que le había comprado hacía un par de semanas. Como se había quejado del frío -él, que nunca había tenido frío en la cama-, ella había ido a la tienda y le había comprado el pijama más caro. Se lo había comprado porque la seda era ligera y caliente, y porque todos los otros pijamas que había visto -con sus rayas o sus mensajes ocurrentes o tontos- la hacían pensar en ancianos, en maridos de cómic, en vencidos arrastradores de pantuflas. Aquél era casi del mismo color que las sábanas, de modo que poco de él se le revelaba ahora. Pies, tobillos, espinillas. Manos, muñecas, cuello, cabeza. Yacía de lado, dándole la espalda. Concentrada aún en la nota, tiró bruscamente de la almohada que sostenía la cabeza.
No. No.
Al caer de la almohada al colchón, la cabeza hizo un ruido extraño, más fuerte que el que ella hubiera esperado. Y fue eso, tanto como la extensión vacía de la sábana, lo que pareció decirle que la búsqueda era vana.
Como seguramente las píldoras lo habían dormido, y habían hecho su trabajo con sigilo, no había mirada vacía ni rictus. Tenía la boca entreabierta pero seca. Los dos últimos meses lo habían cambiado mucho: sólo ahora ella veía realmente cuánto. Mientras tenía los ojos abiertos, y aun cuando dormía, cierto esfuerzo íntimo había mantenido la ilusión de que el daño era pasajero; que el rostro de ese hombre de sesenta y dos años, vigoroso, potencialmente agresivo, seguía allí, bajo los pliegues de piel azulada y la pétrea vigilancia de la enfermedad. Nunca había sido la estructura ósea la que daba a ese rostro su carácter fiero y vivaz; todo se concentraba en los profundos ojos brillantes, la boca movediza y la facilidad de expresión, ese cambiante despliegue de surcos que efectuaba su repertorio de burla, descreimiento, paciencia irónica, disgusto sufrido. Un repertorio de aula, pero no limitado a las clases.
Nunca más. Nunca más. Ahora, a menos de dos horas de la muerte (porque, para no correr el riesgo de no acabar antes de que ella regresara, debía de haberse puesto a la tarea no bien la había visto salir), era evidente que el desgaste y el derrumbe habían ganado y el rostro estaba profundamente consumido. Era un rostro sellado, remoto, envejecido e infantil; quizás el rostro de un niño nacido muerto.
La enfermedad tenía tres maneras de declararse. Una afectaba las manos y los brazos. Los dedos, progresivamente insensibles y estúpidos, perdían la habilidad y luego el poder de sujetar. Otra debilitaba primero las piernas y pronto hacía que los pies tropezaran y se negaran a subir peldaños y hasta a alzarse sobre el borde de una alfombra. El tercer tipo de ataque, y probablemente el peor, se producía en la garganta y la lengua. La deglución se volvía inestable, terrible, un drama de ahogo, y el habla se convertía en un flujo bobo de sílabas inoportunas. Los afectados eran los músculos voluntarios, siempre, lo que al principio parecía un mal menor. Ningún fallo del corazón o el cerebro, ninguna señal desviada, ningún reordenamiento taimado de la personalidad. La vista, el oído, el gusto y el tacto, y mejor aún la inteligencia, eran tan despiertos y fuertes como siempre. El cerebro ocupado en supervisar la paralización de las actividades periféricas, contabilizando faltas e interrupciones. ¿No era preferible?
Por supuesto, había dicho Lewis. Pero sólo por la posibilidad que da de actuar.
Para él, los problemas habían empezado por los músculos de las piernas. Se había inscrito en una clase de fitness para mayores (aunque la idea le repugnaba) para ver si abusando de aquéllos les devolvía la fuerza. Durante quince días tuvo la impresión de que resultaba. Pero entonces vino el plomo en los pies, el fastidio de arrastrarlos y tropezar, y poco después el diagnóstico. En cuanto supieron qué estaba ocurriendo, hablaron de lo que se haría cuando llegara el momento. A comienzos del verano, él ya caminaba con dos bastones. Al final no caminaba. Las manos, sin embargo, aún podían pasar las páginas de un libro o manejar con dificultad el tenedor, la cuchara y la pluma. A Nina no le parecía que tuviera afectada el habla, pero a las visitas les costaba entenderlo. De todos modos, él había decidido no recibir a nadie. Le habían cambiado la dieta para facilitarle la ingestión y a veces pasaba días enteros sin ninguna dificultad.
Nina había hecho averiguaciones sobre sillas de ruedas. Él no se había opuesto. Habían dejado de hablar de lo que llamaban el Gran Paro. Ella se preguntaba incluso si no estarían -o estaría él- entrando en una fase sobre la cual había leído algo, un cambio que experimentaban ciertos pacientes en medio de una enfermedad fatal. Aparecía una dosis de optimismo, pugnando por ponerse al frente, no porque existieran garantías sino porque la experiencia había pasado de la abstracción a la realidad y las formas de lucha se habían vuelto permanentes, no una molestia.
Esto no es el fin. Vive el presente. Carpe diem.
No parecía una línea argumental adecuada al carácter de Lewis. Nina no lo habría creído capaz ni del autoengaño más útil. Pero tampoco lo habría imaginado nunca en estado de derrumbe físico. Y ahora que había sobrevenido ese hecho imposible, ¿por qué no podían seguir más? ¿No podían obrarse en él los cambios que se obraban en otras personas? ¿Las esperanzas secretas, el caso omiso, los pactos astutos?
No.
Tomó el listín telefónico y buscó «Enterradores», palabra que desde luego no aparecía. «Funerarias.» Sintió una exasperación como las que solía compartir con él. Enterradores. Dios mío, ¿qué tiene de malo ser enterrador? Se volvió hacia él y vio cómo acababa de dejarlo, indefenso y destapado. Antes de telefonear lo cubrió de nuevo con la sábana y el edredón.
Una voz de hombre joven le preguntó si estaba allí el médico, si había estado presente.
-No necesitaba médico. Lo encontré muerto al llegar.
-¿Cuándo fue, entonces?
-No lo sé... Hace veinte minutos.
-¿Estaba muerto? Bien..., ¿cómo se llama su médico? Yo llamaré para decirle que vaya.
Que Nina recordara, en sus realistas conversaciones sobre el suicidio, ella y Lewis nunca habían discutido si mantener el hecho en secreto o darlo a conocer. En un sentido, estaba segura, Lewis habría querido que se supiera. Habría querido transmitir que ésa era una forma honrada y sensata de lidiar con la situación en que se encontraba él. Pero desde otro punto de vista habría preferido que no se revelara. Lo habría irritado cualquier suposición de que el hecho se debía a la pérdida del trabajo, al fracaso de su lucha en el colegio. La mera idea de que alguien atribuyera el derrumbe a esa derrota lo habría enfurecido.
Nina retiró los paquetes de la mesilla de noche, tanto los vacíos como los llenos, y los arrojó por el retrete.
Los de la funeraria eran fornidos muchachotes del lugar, antiguos estudiantes, un poco más nerviosos de lo que querían mostrarse. Al médico, también joven, Nina no lo conocía; el que había atendido a Lewis estaba de vacaciones en Grecia.
-Una bendición, entonces -dijo el médico al enterarse de los hechos. A ella le sorprendió un poco que lo admitiera tan francamente; de haberlo podido oír, Lewis habría detectado un perturbador tufillo a religión. Lo que el médico añadió luego le sorprendió menos-: ¿Le gustaría hablar con alguien? Ahora contamos con personas que, ya sabe, pueden ayudarla a sobrellevarlo.
-No, no. Gracias, me encuentro bien.
-¿Hace mucho que vive aquí? ¿Tiene amigos a los que pueda llamar?
-Sí, claro. Sí.
-¿Llamará a alguno de ellos?
-Sí -dijo Nina. Estaba mintiendo.
Tan pronto como el médico, los porteadores y Lewis dejaron la casa -Lewis transportado como un mueble, envuelto para protegerlo de los golpes-, Nina tuvo que reanudar la búsqueda. Comprendió que había sido una tontería restringirla a los alrededores de la cama. Se encontró revisando los bolsillos de su bata, que colgaba detrás de la puerta del dormitorio. Un lugar excelente, porque ella se ponía esa prenda todas las mañanas, antes de deslizarse a preparar el café, y siempre exploraba los bolsillos en busca de un kleenex, un pintalabios. Salvo que para poner la carta allí él habría tenido que levantarse y cruzar la habitación, cuando hacía semanas que no podía dar un paso sin ayuda.
Pero ¿por qué tenía que haber escrito y escondido la nota el día anterior? ¿No era más lógico que la hubiera dejado en su sitio unas semanas antes, sobre todo cuando ignoraba a qué ritmo perdería la capacidad de escribir? Si ése era el caso, la nota podía estar en cualquier parte. En los cajones del escritorio de ella -donde se puso a hurgar enseguida- o bajo la botella de champán que ella le había comprado para beber en su cumpleaños y esperaba en el tocador, recordándole a él que faltaban dos semanas, o entre las páginas de cualquiera de los libros que ella hojeaba esos días. No hacía mucho, de hecho, Lewis le había preguntado qué estaba leyendo. Es decir, aparte del libro que le leía a él: Federico el Grande, de Nancy Mitford. Nina había elegido algo de historia ligera -él ya no soportaba la literatura-, dejando que con los libros de ciencia se las arreglara solo. «Unos cuentos japoneses», le había respondido, enseñándole el libro. Ahora apartaba libros para encontrar aquél, ponerlo cabeza abajo y sacudir las páginas. A todos los había sometido al mismo tratamiento. Había tirado al suelo los cojines de la silla donde solía sentarse, a ver si había algo debajo. Al fin, la dispersión había alcanzado a todos los cojines del sofá. Y Nina había derramado los granos de café por si (¿de forma enigmática?) él hubiera escondido el adiós en el tarro.
No quería que nadie le hiciese compañía, que nadie observara la búsqueda, que sin embargo llevaba a cabo con las luces encendidas y las cortinas descorridas. Nadie que le recordara que debía dominarse. Había oscurecido ya hacía rato cuando se dio cuenta de que tenía que comer algo. Podía llamar a Margaret. Pero no hizo nada. Se levantó a correr las cortinas pero, en vez de eso, apagó las luces.
Nina medía algo más de un metro ochenta. Ya en su adolescencia, profesores de gimnasia, consejeros estudiantiles y preocupados amigos de su madre la habían urgido a que no encorvara la espalda. Ella hacía lo posible pero incluso ahora, mirando fotos suyas, la desalentaba lo maleable que se había vuelto: los hombros encogidos, la cabeza ladeada, su actitud general de ayudante solícita. De joven se había acostumbrado a que le arreglaran citas, a que las amigas le presentaran hombres altos. Daba la impresión de que no contaba nada más: si el candidato medía más de uno ochenta había que emparejarlo con Nina. A menudo a él la situación le hacía comportarse de manera huraña -al fin y al cabo, un hombre alto podía elegir- y Nina, sin dejar de encorvarse ni de sonreír, se hundía en la vergüenza.
Sus padres al menos actuaban como si su vida fuera asunto de ella. Los dos eran médicos; vivían en una pequeña ciudad de Michigan. Después de acabar la universidad, Nina se había ido a vivir con ellos. Enseñaba latín en el instituto local de bachillerato. Durante las vacaciones viajó a Europa con las amigas de la universidad que aún no se habían casado, o vuelto a casar, y probablemente no se casarían nunca. Durante una excursión por los Cairngorms habían conocido a un grupo de australianos y neozelandeses, hippies temporales cuyo líder parecía ser Lewis. Como él era unos años mayor que los demás, y menos un hippy que un trotamundos curtido, claramente se encargaba de zanjar disputas y solventar dificultades. No era especialmente alto; medía entre seis y diez centímetros menos que Nina. Sin embargo, él la quería; por eso la había persuadido para cambiar de trayecto y seguir juntos, mientras él dejaba al grupo a su suerte.
El caso era que estaba harto de vagar, y que también tenía un diploma perfectamente válido en biología y un certificado neozelandés de enseñanza. Nina le habló de la ciudad de la costa este del lago Hurón, en Canadá, en donde de chica había visitado a unos parientes. Describió los altos árboles que bordeaban las calles, las casas viejas y sencillas, las puestas de sol en el lago: un lugar excelente para vivir la vida juntos y un lugar donde, gracias a convenios de la Commonwealth, a Lewis le sería más fácil encontrar trabajo. Y consiguieron trabajo, los dos, en el instituto, aunque con la eliminación del latín Nina decidió abandonar la enseñanza. Habría podido hacer cursos de posgrado, prepararse para enseñar otra cosa, pero secretamente la alegraba no trabajar más en el mismo lugar y más o menos en lo mismo que Lewis. La fuerza de la personalidad de él, su inquietante forma de enseñar le valían tantos adversarios como amigos, y para ella era un descanso no estar en medio de las riñas.
Habían postergado tener un niño. Y Nina sospechaba que ambos eran un poco frívolos: les disgustaba por igual la idea de embutirse en las identidades levemente cómicas y devaluadas de Mamá y Papá. Y a ambos -pero sobre todo a Lewis- el hecho de no ser como los adultos de casa les valía la admiración de los alumnos. Parecían mental y físicamente más vigorosos, más complejos, vitales y capaces de obtener algo bueno de la vida.
Nina entró en un coro. Muchos de los conciertos se daban en iglesias y fue entonces cuando descubrió la aversión profunda que Lewis tenía por esos lugares. Ella aducía que rara vez había otros espacios disponibles y que no por eso la música debía ser religiosa (algo difícil de sostener cuando la música era El Mesías). Lo tildaba de anticuado e insistía en que a esas alturas la religión apenas podía hacer daño. Un día, eso provocó una pelea tremenda. Tuvieron que precipitarse a cerrar las ventanas para que en la cálida noche de verano no se oyeran los gritos en la acera.
Semejante pelea era sorprendente, revelaba no sólo cuán pendiente estaba él de detectar enemigos, sino cuán incapaz era ella de terminar una discusión que degeneraba en cólera. Los dos se habían aferrado acerbamente a los principios; ninguno había dado un paso atrás.
¿No puedes tolerar que alguien sea diferente? ¿Por qué darle tanta importancia?
Si no importa esto, no hay nada que importe.
El aire rezumaba odio. Todo por una cuestión que no se resolvería nunca. Se fueron a la cama sin hablarse, sin hablarse se separaron al día siguiente y a lo largo del día les entró miedo -a ella de que él no volviera, a él de no encontrarla al volver-. Pero no les falló la suerte. Al atardecer llegaron juntos, pálidos de contrición, temblando de amor, como gente que hubiera escapado de un terremoto por muy poco y hubiera estado vagando con desolación.
Aquélla no fue la última vez. Nina, educada para ser apacible, se preguntaba si esa vida era normal. Con él no podía discutirlo; las reconciliaciones eran demasiado agradecidas, demasiado tiernas y ton tas. Él la llamaba Nina la Hiena y ella lo llamaba Lewis Vinagris.
Hacía unos años que al borde de la carretera había aparecido un nuevo tipo de carteles. Desde hacía mucho tiempo había carteles que exhortaban a convertirse, o esos otros con grandes corazones rosas y electrocardiogramas planos destinados a desalentar el aborto. Lo que se exhibía ahora eran textos del Génesis.
En el principio creó Dios los cielos y la tierra.
Y dijo Dios: Sea la luz; y fue la luz.
Y creó Dios el hombre a su imagen. Varón y hembra los creó.
Pintados junto a las palabras solía haber un arco iris, una rosa o algún otro símbolo de delicia edénica.
-¿Y esto qué significa? -preguntó un día Nina-. De todos modos es un cambio. De Dios ama al mundo...
-Creacionismo -dijo Lewis.
-Ya me lo figuraba. Pero, bueno, ¿por qué está lleno de carteles? Lewis dijo que había un movimiento determinado a fomentar de nuevo la interpretación literal de la Biblia.
-Adán y Eva. La misma basura de siempre.
No parecía que el asunto lo alterase mucho, ni lo ofendiera más que el pesebre que cada Navidad montaban, no frente a la iglesia, sino en el jardín delantero del ayuntamiento. Una cosa era en terreno de la iglesia y otra en terreno público. Como su educación cuáquera no había hecho gran hincapié en Adán y Eva, cuando Nina llegó a casa sacó la Biblia del rey Jacobo y leyó toda la historia. Le encantó el majestuoso despliegue de los seis primeros días, la división de las aguas, el establecimiento del sol y la luna y la aparición de las criaturas de la tierra, las aves del cielo y demás.
-Qué bonito -exclamó-. Esto es gran poesía. La gente debería leerlo.
Él dijo que no era mejor ni peor que cualquiera de los mitos de la Creación que habían brotado en todos los rincones de la tierra y que estaba cansado y harto de oír lo hermoso, lo poético que era.
-Es una cortina de humo -espetó-. Les importa un pimiento la poesía.
Nina se rió.
-Rincones de la tierra -dijo-. Vaya forma de hablar para un científico. Apuesto a que viene de la Biblia.
De vez en cuando se arriesgaba a pincharlo un poco sobre aquel tema. Pero tenía cuidado de no propasarse. Debía evitar el punto en que él podía percibir la amenaza mortal, el insulto deshonroso.
De cuando en cuando, Nina encontraba algún folleto en el buzón. No lo leía entero, y por un tiempo pensó que debían de enviárselos a todo el mundo, como las ofertas de vacaciones en el trópico y otras ramplonerías. Luego descubrió que Lewis recibía los mismos folletos -«propaganda creacionista», la llamaba él- en el colegio; se la dejaban en el buzón personal o en la mesa del despacho.
-A mi escritorio tienen acceso los muchachos, pero ¿quién diablos me está llenando el buzón? -le había preguntado al director.
El director había dicho que no tenía ni idea y que a él también se los enviaban. Lewis nombró un par de profesores de la plantilla, criptocristianos como decía él, y el director contestó que no valía la pena meter se en un berenjenal, que al fin y al cabo uno podía tirar los papeles.
Surgieron preguntas en clase. Claro que eso había ocurrido siempre. Es inevitable, decía Lewis. Alguna santita enfermiza o un despabilado de cualquier género intentando poner una piedra en la marcha de la evolución. Lewis tenía un método de probada eficacia para enfrentarlos. Les decía a los agitadores que para darles la interpretación religiosa de la historia mundial estaba el colegio cristiano del pueblo vecino, en donde serían muy bien recibidos. Cuando las preguntas empezaron a arreciar, respondió que había autobuses directos y que, si les daba la gana, podían coger sus libros y marcharse allí cuando quisiesen.
-Y que os sople viento de... -dijo.
Más adelante se discutiría si había dicho realmente la palabra «culo» o la había dejado flotando en el aire. Pero aun sin decirla había sido insultante, porque la frase podía completarla cualquiera.
Por entonces, los alumnos cambiaron de táctica.
-No necesariamente le pedimos el enfoque religioso, señor. Nos preguntamos por qué no dedicarle el mismo tiempo.
-Porque estoy aquí para enseñaros ciencia, no religión.
Eso dijo él que había dicho. Algunos aseguraron que había dicho: «Porque no estoy aquí para enseñaros mierdas». Y en efecto, en efecto, dijo Lewis, después de la cuarta o quinta interrupción, de que le formularan la pregunta con ligerísimas variaciones (¿Cree que nos hará daño oír la otra versión del cuento? ¿Enseñar ateísmo no es otra forma de enseñar religión?), era posible que la palabra se le hubiera escapado de la boca, y ante aquella provocación no pensaba disculparse.
-En esta clase mando yo y yo decido qué se enseña.
-Pensé que era Dios quien mandaba, señor.
Expulsó a algunos alumnos del aula. Se presentaron padres a hablar con el director. Quizás habían ido a hablar con Lewis, pero el director se ocupó de que no sucediera. Lewis se enteró de las entrevistas más tarde, por comentarios más o menos jocosos que hubo en la sala de profesores.
-No tienes por qué preocuparte -dijo el director. Se llamaba Paul Gibbings y era unos años menor que Lewis-. Lo que necesitan es sentir que les hacen caso. Que los alienten un poco.
-Yo los he alentado -matizó Lewis.
-Hombre. No es el tipo de aliento al que me refiero.
-Habría que poner un cartel. No se admiten perros ni padres.
-Algo haremos -dijo Paul Gibbings con un suspiro afable-. Pero supongo que tienen derecho.
Empezaron a aparecer cartas en el periódico local. Una cada dos semanas, con firmas como «Un padre preocupado», «Un contribuyente cristiano» o «¿Cuál será el siguiente paso?». Todas estaban bien escritas, con párrafos bien divididos y argumentación clara, como si provinieran de la misma mano delegada. El argumento central era que todos los padres pagaban impuestos pero no todos podían costear una educación cristiana privada. Por lo tanto merecían que sus hijos recibieran una educación pública no insultante para su fe, o no deliberadamente destructiva. Algunas, apelando al lenguaje científico, explicaban que se había malentendido el relato y que en realidad ciertos descubrimientos parecían sustentar la visión bíblica de la evolución. Luego venían citas de la Biblia que predecían las falsas enseñanzas del momento como prolegómeno al abandono de toda norma de vida decente.
Con el tiempo cambió el tono: se fue volviendo colérico. Agentes del Anticristo al gobierno de las aulas. La zarpa de Satán amenazando las almas juveniles. Los alumnos forzados a repetir en los exámenes la doctrina del infierno.
-¿Qué diferencia hay entre Satán y el Anticristo? si es que hay alguna -preguntó Nina-. Sobre estas cosas, los cuáqueros eran muy remisos.
Lewis contestó que prefería que ella no lo tomara a cachondeo.
-Perdón -dijo ella, seria-. ¿Quién crees que las escribe? ¿Un pastor?
Él contestó que no; debía de estar mejor organizado. Un cerebro propagandístico, una oficina central proveedora de cartas que se enviaban desde direcciones locales. Dudaba de que la cosa hubiera empezado en su clase. Estaba planificado, con ataques a institutos escogidos, probablemente en áreas donde se esperaba suscitar identificación.
-O sea, ¿que no es una cuestión personal?
-Vaya consuelo.
-¿No lo es? Yo pensaba que sí.
Alguien escribió «Fuego eterno» en el coche de Lewis. No con spray; un simple trazo de dedo en el polvo.
Una minoría de alumnos decidió boicotearle la clase de último curso. Cargados de notas de sus padres, se sentaban fuera, en el suelo, y en cuanto Lewis empezaba a hablar, ellos cantaban:
Todas las cosas brillantes y hermosas,
las criaturas grandes y pequeñas,
todo lo sabio y maravilloso,
Todo es la obra de nuestro Dios.
El director invocó una prohibición de sentarse en el suelo del pasillo, pero no les ordenó que volvieran a la clase. Tuvieron que irse al trastero del gimnasio, donde no dejaron de cantar porque llevaban otros himnos preparados. Era un desconcierto: las voces se mezclaban con las ásperas indicaciones del profesor de gimnasia y el retumbar de pies en el parqué.
Un lunes por la mañana apareció una petición en el escritorio del director al tiempo que llegaba una copia a la redacción del periódico. Se habían reunido firmas, no sólo entre padres de los alumnos implicados, sino también en congregaciones religiosas de toda la ciudad. Aunque la mayoría eran fundamentalistas, también había unionistas, anglicanos y presbiterianos.
El texto no incluía ninguna alusión al infierno. Nada sobre Satán o el Anticristo. Se limitaba a solicitar que la versión bíblica de la Creación se considerase como una opinión respetable y el tiempo de enseñanza se repartiese equitativamente.
«Los abajo firmantes creemos que Dios no puede continuar más tiempo fuera del cuadro.»
-Pamplinas -dijo Lewis-. No creen en el reparto equitativo. No creen en las alternativas. Son absolutistas. Fascistas.
Paul Gibbings había ido a casa de Lewis y Nina. No quería discutir el asunto donde las paredes oían. (Una de las secretarias era adepta de la Capilla de la Biblia.) No tenía grandes esperanzas de convencer a Lewis pero con probar no perdía nada.
-Me tienen entre la espada y la pared, maldita sea -confesó.
-Échame -dijo Lewis-. Consíguete uno de esos cabrones creacionistas.
El hijo de puta está disfrutando, pensó Paul. Pero se dominó. Al parecer, dominarse era su actividad principal aquella temporada.
-No he venido a hablar de eso. Lo que quiero decirte es que muchos pensarán que esta gente tiene razón. Incluidos varios miembros de la junta.
-Pues dales una alegría. Échame. Que entren Adán y Eva.
Nina les llevó café. Paul se lo agradeció e intentó cruzar la mirada con ella para sonsacarle la posición. No hubo manera.
-Sí, seguro -dijo-. Eso no podría hacerlo ni aunque quisiera. Y desde luego no quiero. El sindicato me soltaría los perros. Habría follón en toda la provincia y a lo mejor hasta una huelga. Tenemos que pensar en los chavales.
Se suponía que aquello tocaría a Lewis. La obligación de pensar en los chavales. Pero como de costumbre estaba en su propia onda.
-Que entren Adán y Eva. Con o sin hoja de parra.
-Todo lo que te estoy pidiendo es un discurso breve; dices que ésta es otra interpretación y que algunos creen en una y otros en otra. Resumes el Génesis en quince o veinte minutos. Lo lees en voz alta. Sólo que con respeto. Tú sabes de qué va esto, ¿no? Personas que se sienten relegadas. A nadie le gusta que no lo consideren.
Aunque Lewis calló el rato suficiente para alentar esperanzas -en Paul y acaso en Nina, ¿quién podía decirlo?-, resultó que la larga pausa no era sino un dispositivo para hacer notoria la iniquidad de la sugerencia.
-¿Y bien? -preguntó Paul con cautela.
-Si quieres leo todo el Génesis en voz alta y luego anuncio que es una mescolanza de engreimiento tribal y nociones teológicas tomadas sobre todo de culturas mejores...
-Mitos -dijo Nina-. Al fin y al cabo, un mito no es una falsedad. Sólo es...
A Paul no le pareció que mereciera prestarle atención. Lewis no se la prestaba.
Lewis escribió una carta al periódico. La primera parte, moderada y docta, describía la transformación de los continentes, la apertura y cierre de mares y los poco auspiciosos comienzos de la vida. Microbios antiguos, océanos sin peces y cielos sin aves. Florecimiento y destrucción, el reino de los anfibios, los reptiles, los dinosaurios; el cambio del clima, los primeros, pequeños mamíferos vacilantes. Ensayo y error, los primates tardíos y poco promisorios entrando en escena, los humanoides irguiéndose sobre las patas traseras y pergeñando el fuego, afilando piedras, marcando su territorio y al cabo, en un arrebato reciente, construyendo barcas, pirámides y bombas, creando lenguas y dioses, sacrificándose y asesinándose unos a otros. Luchando por si el verdadero dios se llamaba Yahvé o Krishna (aquí el lenguaje empezaba a recalentarse) o si estaba bien o mal comer cerdo, hincándose de rodillas para aullar plegarias a un vejete domiciliado en el cielo y de lo más interesado en ganar guerras y partidos de fútbol. Por último, asombrosamente, deduciendo un puñado de cosas, empezando a saber algo sobre sí mismos y el universo que habitaban, hasta decidir que más les convenía echar a la basura ese arduo conocimiento, traer de nuevo al vejete, obligar a todo el mundo a arrodillarse, predicar otra vez las antiguas estupideces y, por qué no, ya que estaban, restablecer la llanura de la Tierra.
Atentamente, Lewis Spiers.
El redactor jefe del periódico, que no era de la ciudad, acababa de graduarse en la Escuela de Periodismo. Estaba contento con el clamor y siguió publicando respuestas («Nadie burla a Dios», firmada por todos los miembros de la congregación de la Capilla de la Biblia; «Argumentos vulgares», del tolerante pero apenado pastor de la Iglesia unificada, a quien dolían especialmente los términos estupideces y vejete), hasta que el dueño de la cadena le comunicó que ese tipo de reyerta anticuada y extemporánea ahuyentaba a los anunciantes. A bajar la persiana, dijo.
Lewis escribió otra carta, esta vez de dimisión. Paul Gibbings -también en el periódico- respondió que la aceptaba con dolor, puesto que los motivos eran de salud.
La verdad era ésa, aunque Lewis habría preferido no hacerla pública. Desde hacía varias semanas sentía una debilidad en las piernas. Justo cuando le importaba tanto estar de pie, paseándose delante de la clase, había advertido que temblaba y necesitaba sentarse. Aunque no había cedido nunca, a veces tenía que agarrarse al respaldo de la silla como en un gesto de énfasis. Y de vez en cuando dejaba de sentir los pies. De haber habido una alfombra habría tropezado en la menor arruga, y en el aula, donde por suerte no la había, un trozo de tiza o un lápiz en el suelo habrían acarreado un desastre.
Como lo consideraba psicosomático, el trastorno lo enfurecía. Nunca se había puesto nervioso delante de una clase, ni de ningún grupo humano. Cuando en la consulta del neurólogo le dieron el verdadero diagnóstico, lo primero que sintió -así se lo dijo a Nina- fue un alivio ridículo.
-Tenía miedo de ser un neurótico -confesó, y los dos se echaron a reír-. Tenía miedo de ser un neurótico y sólo tengo esclerosis amiotrófica lateral.
Riendo aún, se tambalearon por el silencioso pasillo enmoquetado y entraron en el ascensor. La gente los miraba asombrada; y es que en esos lugares la risa es sumamente inusual.
La Funeraria LakeShore era un extenso edificio nuevo de ladrillo dorado; tan nuevo que en el terreno que lo rodeaba todavía no había césped ni arbustos. De no ser por el cartel, se tomaría por una clínica médica o una dependencia oficial. El nombre LakeShore no significaba que la funeraria diese al lago; era una astuta incorporación del apellido del propietario, Bruce Shore. Algunos lo juzgaban de mal gusto. En los tiempos en los que el negocio estaba establecido en una gran casa victoriana de la ciudad y pertenecía al padre de Bruce, había sido simplemente la Funeraria Shore. Y había sido un auténtico hogar de pompas fúnebres, con lugar de sobra para Ed y Kitty Shore y sus cinco hijos en los dos pisos superiores.
En el nuevo establecimiento no vivía nadie, pero había una habitación con cocina y ducha. Bruce la usaba cuando le parecía más cómodo quedarse a dormir allí que conducir veinticinco kilómetros hasta la casa de campo donde él y su mujer criaban caballos.
Eso había decidido la noche anterior a causa de un accidente ocurrido al norte de la ciudad. Un coche con adolescentes se había estrellado contra la pilastra de un puente. Esas cosas -un conductor con permiso flamante o sin permiso, todos borrachos como cubas- solían suceder en primavera por la época de la graduación, o bien en septiembre, durante las primeras semanas de clase. En este momento del año, uno esperaba más accidentes de recién llegados -como las enfermeras filipinas del año anterior- sorprendidos por una nieve temprana que desconocían.
Con todo, en una noche magnífica y con la carretera seca, habían sido dos muchachos de diecisiete años, ambos de la ciudad. Y poco antes había entrado Lewis Spiers. Bruce no daba abasto; para que los chicos estuvieran presentables había tenido que trabajar hasta la madrugada. Había llamado a su padre. Como Ed y Kitty, que seguían pasando los veranos en su casa de la ciudad, aún no habían vuelto a Florida, Ed había ido a preparar a Lewis.
Bruce había ido a correr para refrescarse. Ni siquiera había desayunado, y todavía estaba en chándal, cuando vio a la señora Spiers aparcar el viejo Honda Accord. Fue aprisa hasta el vestíbulo para abrirle la puerta.
Era una mujer alta y flaca; tenía canas pero se movía con una rapidez juvenil. Aunque no parecía muy aturdida, Bruce notó que no llevaba abrigo.
-Lo siento, lo siento -dijo-. Vengo de hacer un poco de ejercicio. Shirley todavía no ha llegado. Lamentamos sinceramente su pérdida.
-Sí -dijo ella.
-Tuve a Lewis en ciencias en segundo y tercero, y era de esos profesores que no se olvidan. ¿Quiere sentarse? Sé que en cierto modo debía estar preparada, pero hay experiencias para las que uno no acaba de prepararse nunca. ¿Le parece que acabemos con los papeles o prefiere antes ver a su marido?
-Él sólo quería que lo incineraran -reveló ella.
Él asintió.
-Sí. La incineración será luego.
-No. Se supone que debían incinerarlo enseguida. Es lo que él pidió. Yo venía a recoger las cenizas.
-Vaya, no fue eso lo que nos ordenaron -dijo Bruce, firme-. Preparamos el cuerpo para velarlo. De hecho se le ve muy bien. Pienso que va a gustarle.
Ella se quedó mirándolo.
-¿De verdad no quiere sentarse? -preguntó él-. Habrá pensado usted en un velatorio, ¿no? Alguna clase de servicio. Ha de haber una barbaridad de gente deseosa de presentar sus respetos al señor Spiers. Mire, aquí ya hemos organizado servicios al margen de toda creencia religiosa. En vez de un sacerdote, otro cualquiera hace el panegírico. Y si le disgusta incluso esa formalidad, puede dejar que cada cual exprese lo que sienta en voz alta. Usted decide si el ataúd estará abierto o tapado. Aquí la mayoría de la gente prefiere dejarlo abierto. Para la cremación la variedad de ataúdes no es la misma, desde luego. Tenemos ataúdes muy bonitos a un precio mucho menor.
Ella no dejaba de mirarlo.
El caso era que habían hecho el trabajo sin que nadie se lo hubiera pedido. Y como cualquier otro trabajo, había que pagarlo. Por no hablar de los materiales.
-Hablo sólo de lo que podría usted querer, en mi opinión, cuando se haya dado un momento para pensarlo. Nosotros estamos para cumplir sus deseos.
Tal vez ahora se había pasado.
-Pero echamos para adelante porque no nos indicaron lo contrario.
Fuera se detuvo un coche, se cerró una puerta y en el vestíbulo entró Ed Shore. Bruce sintió un alivio inmenso. Todavía le quedaba mucho del negocio por aprender. Cómo tratar con los deudos.
Ed dijo: -Hola, Nina. Vi tu coche y pensé que debía decirte cuánto lo siento.
Nina había pasado la noche en la sala de estar. Creía haber dormido, pero con sueño ligero y conciencia constante de dónde estaba ella -en el sofá de la sala- y dónde estaba Lewis -en la funeraria.
Cuando en ese momento quiso hablar, descubrió que le castañeteaban los dientes. Fue una auténtica sorpresa.
-Quiero que lo incineren de inmediato -intentó decir y empezó a decir, convencida de que hablaría normalmente. Entonces se oyó o sintió el resuello y un tartamudeo incontrolable-. Quiero... Quiero... Él quería...
Ed Shore la tomó de la muñeca y con el otro brazo le rodeó los hombros. Bruce había levantado las manos pero no la tocó.
-Tendría que haberla hecho sentarse -admitió, quejumbroso.
-No es nada -dijo Ed-. ¿Quieres venir hasta mi coche, Nina? Respirarás un poco de aire fresco.
Con las ventanillas bajadas, Ed atravesó la ciudad vieja hasta un callejón sin salida con una explanada circular que daba al lago. Durante el día allí iba gente a mirar el panorama, a veces a almorzar, pero por la noche era un sitio para amantes. Tal vez la idea le pasara a Ed por la cabeza mientras aparcaba el coche, como le pasó por la cabeza a ella.
-¿Suficiente aire fresco? -preguntó-. A ver si pillas un constipado, así, sin abrigo.
Con mucho cuidado, ella dijo:
-Empieza a hacer más calor. Como ayer.
Nunca habían estado juntos en un coche aparcado, ni de noche ni de día. Nunca habían buscado un lugar como ése para estar los dos solos.
Escabrosa idea para ese momento.
-Perdóname -dijo Nina-. Me he descontrolado. Sólo quería decir que Lewis... Que nosotros... Él...
Y empezó otra vez. De nuevo el castañeteo, el temblor, las palabras quebradas. Horrible y penoso. Ni siquiera expresaba lo que sentía realmente. Lo que había sentido antes era rabia y frustración por la con versación con Bruce, o por estar escuchándolo. Ahora se sentía -creía sentirse- serena y razonable.
Y ahora, porque estaban solos, él no la tocó. Simplemente se puso a hablar. No te preocupes. Yo me haré cargo. Enseguida. Me ocuparé de que todo salga bien. Te comprendo. Incineración.
-Respira -dijo-. Respira. Aguanta. Suelta.
-Ya estoy bien.
-Claro que sí.
-No sé qué me pasa.
-Es el shock.
-Yo no soy así.
-Mira el horizonte. Verás cómo ayuda.
Él había sacado algo del bolsillo. ¿Un pañuelo? Pero ella no necesitaba un pañuelo. No estaba llorando. Temblaba, nada más.
Era un papel doblado varias veces.
-Te he guardado esto -dijo él-. Lo encontré en el bolsillo del pijama.
Le puso el papel en la cartera, con cuidado, sin emoción, como si fuera una receta. Entonces ella comprendió qué le estaba diciendo.
-Tú estabas cuando lo llevaron.
-Yo me ocupé de él. Me llamó Bruce. Con lo del accidente estaba un poco sobrepasado.
Ella ni preguntó qué accidente. No le importaba. Todo lo que quería era estar sola y leer la nota.
El bolsillo del pijama. El único lugar en donde no había mirado. No había tocado el cadáver.
Volvió a casa en su coche, después de que Ed la llevara hasta la funeraria. En cuanto lo perdió de vista paró junto al bordillo. Con una mano había sacado el papel mientras conducía. Leyó sin apagar el motor y luego siguió.
En la acera de su casa había otro mensaje.
La voluntad de Dios.
Una letra apresurada, de araña. Con tiza. Sería fácil de borrar.
Lo que le había escrito Lewis era un poema. Varios versos de ripio mordaz. Llevaba un título: «La batalla entre los Genesistas y los Hijos de Darwin por el alma de la Generación Fofa».
Un Templo del Saber se alzaba
del lago Hurón junto al ribazo,
adonde insulsos necios acudían
a escuchar a cantidad de pelmazos.
Y el rey de los pelmazos era un buen tío
que sonriendo de oreja a oreja
repetía su estúpida idea superfija:
¡Diles siempre lo que quieren escuchar!
Un invierno, Margaret tuvo la idea de organizar una serie de veladas con gente que hablara -sin extenderse demasiado- sobre cualquier tema que conocieran y les gustara. En principio la había concebido para los profesores («Siempre son ellos los que dan la cháchara ante un público cautivado», decía. «A ellos les viene bien sentarse de vez en cuando a escuchar a otro.»), pero luego decidió que sería más interesante invitar también a no docentes. Sería en su casa y cada cual llevaría algo para cenar antes.
Fue así como una noche fría y despejada Nina se encontró a la puerta de la cocina de Margaret, en el oscuro pasillo atestado de abrigos, mochilas y palos de hockey de los hijos de su amiga, que por entonces aún vivían en la casa. En la sala -de donde ya no llegaba a Nina ningún sonido-, Kitty Shore desarrollaba su tema de la noche, los santos. Kitty y Ed Shore eran parte de la «gente de verdad» invitada al grupo; también había vecinos de Margaret. En otra velada, Ed había hablado sobre montañismo. Si bien él había practicado un poco, en las Rocosas, más que nada se había detenido en las arriesgadas y trágicas expediciones sobre las cuales le gustaba leer. («Me había temido que hablara sobre embalsamamiento», le había dicho Margaret a Nina aquella noche, mientras preparaban el café, y Nina, riendo, había respondido: «Es que no es su tema predilecto. No es cosa de aficionados. No creo que haya que embalsamar muchos aficionados».)
Ed y Kitty eran una pareja guapa. Confidencialmente, Margaret y Nina coincidían en que, de no haber sido por su profesión, Ed habría vuelto loca a más de una. La extraordinaria, lustrosa palidez de sus hábiles manos capaces llevaba a preguntarse dónde habían estado. A la curvilínea Kitty se la solía calificar de preciosa; era una morena bajita, pechugona, de ojos cálidos y una voz llena de entusiasmo airoso. Entusiasmo por su matrimonio, por sus hijos, por la ciudad y sobre todo por la religión. En la Iglesia anglicana, a la cual pertenecía, los entusiastas como ella no abundaban y circulaba el rumor de que, con su rigor, su extravagancia y su proclividad a ceremonias arcanas como la Iniciación de Mujeres, Kitty era en sí un padecimiento. Nina y Margaret tampoco la aguantaban mucho y Lewis la consideraba un veneno. Pero la mayoría estaba fascinada con ella.
Aquella noche llevaba un vestido de punto rojo oscuro y los pendientes que uno de los hijos le había hecho para Navidad. Se había sentado en un rincón del sofá con las piernas dobladas debajo del cuerpo. Mientras se atuvo a la incidencia histórica y geográfica de los santos, todo marchó bien; bien, es decir, para Nina, cuya esperanza era que Lewis no creyera necesario pasar al ataque.
Kitty dijo que se veía obligada a dejar de lado los santos de Europa oriental y a concentrarse en los de las islas Británicas, en particular los de Cornualles, Gales e Irlanda, esos santos celtas de nombres maravillosos que eran sus favoritos. A medida que la oía adentrarse en las curas y los milagros, y sobre todo cuando la voz se volvió dichosa, confiada, y los pendientes se pusieron a tintinear, Nina empezó a sentir cierta aprensión. No se le escapaba que podía juzgarse frívolo, decía Kitty, dirigirse a un santo cuando a una se le estropeaba una comida, pero para eso creía ella realmente que existían los santos. No estaban tan encumbrados ni eran tan poderosos para no interesarse por todos esos sufrimientos y tribulaciones, los pequeños detalles de la vida por los cuales nos habríamos avergonzado de incordiar al Dios del Universo. Con la ayuda de los santos, una podía mantenerse en parte en un mundo infantil, con la esperanza en la ayuda y el consuelo que sólo tienen los niños. Debéis ser como los niños. ¿Y no eran los pequeños milagros, sí, los pequeños milagros, los que nos ayudaban a prepararnos para los grandes?
Bien. ¿Alguna pregunta?
Alguien preguntó por la condición de los santos en la Iglesia anglicana. En una iglesia protestante.
-Ya. En términos estrictos, yo no creo que la anglicana sea una iglesia protestante -dijo Kitty-. Pero me gustaría no entrar en la cuestión. Para mí, cuando en el credo decimos «Creo en la Santa Iglesia Católica» sólo nos estamos refiriendo a toda la iglesia universal cristiana. Y luego decimos «Creo en la comunión de los santos». Por supuesto que en nuestra iglesia no hay imágenes, aunque personalmente me parecería encantador que las hubiera.
Margaret preguntó: «¿Queréis café?», y se dio por supuesto que había concluido la parte formal de la velada. Pero Lewis acercó su silla a Kitty y en tono casi cordial dijo:
-Así, pues, ¿debemos entender que crees en los milagros?
Kitty se echó a reír:
-Sin duda. Si no creyera en los milagros no podría existir.
En ese momento, Nina supo lo que iba a suceder. Lewis avanzando con calma y firmeza, Kitty respondiendo con convicción alegre y lo que debía de considerar una encantadora inconsistencia femenina. Sin duda tenía la fe puesta en eso, en su encanto. Pero Lewis no iba a dejarse encantar. Querría saber. ¿Qué forma han adquirido esos santos en el presente? En el Cielo, ¿ocupan el mismo territorio que los meros muertos, los ancestros virtuosos? ¿Y cómo son elegidos? ¿No es gracias a los milagros auténticos, probados? ¿Y cómo pueden probarse los milagros de alguien que ha vivido hace quince siglos? Por cierto, ¿cómo probar los milagros? En el caso de los panes y los peces, contando. Pero ¿se trata de una cuenta real, o de pura percepción? ¿De fe? O sea, que a la fe se reduce todo. ¿Vive Kitty por la fe en asuntos cotidianos, en toda su vida?
Sí.
¿En ningún aspecto confía en la ciencia? Desde luego que no. Cuando sus hijos enferman no les da medicinas. No le pone gasolina al coche porque tiene fe...
Alrededor de ellos ha brotado una docena de conversaciones y sin embargo, por intensidad y peligro -la voz de Kitty salta ahora como un pájaro en un cable, dice «No seas tonto, ¿te crees que soy una chalada sin remedio?», mientras la provocación de Lewis se hace cada vez más desdeñosa, más letal-, en cada momento, en todos los rincones de la sala, la que mantienen ellos se hace oír por encima de las otras.
Nina tiene un sabor amargo en la boca. Va a la cocina a ayudar a Margaret. Se cruzan, Margaret llevando el café. Nina atraviesa la cocina y sale al pasillo. Por la ventanita de la puerta trasera atisba la noche sin luna, los bancos de nieve en la calle, las estrellas. Apoya la mejilla caliente en el cristal.
Cuando se abre la puerta de la cocina se endereza de golpe, se vuelve, sonríe y está a punto de decir: «He salido a mirar cómo estaba el tiempo». Pero al ver la cara de Ed Shore a contraluz, un momento antes de que él cierre la puerta, piensa que no tiene que decirlo. Se saludan con sendas risas breves, sociables, de leve excusa y descargo, que parecen transmitir muchas cosas y darlas por entendidas.
Han abandonado a Kitty y a Lewis. Sólo por un rato... Kitty y Lewis no lo notarán. Lewis tiene combustible de sobra y Kitty encontrará alguna salida -por Lewis no hay que lamentarse- al dilema de ser devorada. Kitty y Lewis no van a hartarse de sí mismos.
¿Es así como se sienten Ed y Nina? Hartos de esos dos, o al menos hartos de la disputa y la convicción. Cansados de esas personalidades porfiadas que no cejan nunca.
No lo dirían exactamente así. Sólo dirían que están cansados.
Ed Shore rodea a Nina con un brazo. La besa -no en la boca, no en la cara, sino en la garganta. En el lugar en donde podría batir un pulso agitado. La garganta.
Es un hombre que tiene que inclinarse para hacer eso. Para muchos hombres, besar a Nina allí podría ser lo más natural, estando ella de pie. Pero él es tan alto que tiene que inclinarse y el beso en ese lugar expuesto y tierno es deliberado.
-Aquí cogerás frío -dijo él.
-Lo sé. Voy a entrar.
Hasta hoy Nina nunca se ha acostado con otro hombre que Lewis. Ni siquiera ha estado cerca.
Acostarse. Follar. Durante mucho tiempo no fue capaz de decirlo. Ella decía hacer el amor. Lewis no decía nada. Como pareja era atlético e inventivo y, en el sentido físico, tenía una fuerte conciencia de ella. No era nada desconsiderado. Pero se defendía de todo lo que rozara el sentimentalismo, y desde su punto de vista lo rozaban muchas cosas. Ella se había vuelto muy sensible a esa aversión; casi la compartía.
No obstante, el recuerdo del beso de Ed Shore detrás de la puerta de la cocina se transformó en un tesoro. El momento regresaba a ella cada Navidad, cuando Ed cantaba los solos para tenor de El Mesías en la Sociedad Coral. «Da consuelo a mí pueblo» le perforaba la garganta con agujas fulgurantes. Como si todo lo que ella era fuese reconocido, honrado e iluminado.
Paul Gibbings no había esperado que Nina causase problemas. Siempre la había considerado una persona amable, dentro de su reserva. No cáustica como Lewis. Pero inteligente.
-No -dijo ella-. Él no lo habría querido.
-Nina. Vivía para la enseñanza. Se daba entero. Son muchísimos, no sé si entiendes cuántos, los que recuerdan haber escuchado sus clases hechizados. Es probable que no recuerden nada del colegio como recuerdan a Lewis. Tenía presencia, Nina. Eso se tiene o no se tiene. Lewis la tenía a raudales.
-No es eso lo que discuto.
-Bien, pues resulta que toda esa gente quiere despedirse. Todos necesitamos decirle adiós. Y también honrarlo. ¿Entiendes lo que digo? Después de todo esto. Cierre.
-Sí. Te oigo. Cierre.
Un tono ya más desagradable, pensó él. Pero no le hizo caso.
-Se puede hacer sin una pizca de religiosidad. Nada de rezos. Ni hablar. Sé tan bien como tú que le habría repugnado.
-Desde luego.
-Lo sé. Yo puedo ser una especie de maestro de ceremonias, si vale la expresión. Tengo bastante claro el tipo de gente más adecuada para pedirle que haga un pequeño encomio. Media docena, quizás, acabando con unas palabras mías. Creo que la palabra es «panegírico», pero yo prefiero «encomio».
-Lewis preferiría que no hubiese nada.
-Y tú puedes participar corno decidas...
-Paul, escucha. Ahora escúchame.
-Claro. Te escucho.
-Si llevas esto adelante, yo participaré.
-Vaya. Qué bien.
-Al morir, Lewis dejó..., de hecho dejó un poema. Si llevas esto adelante lo voy a leer.
-¿Y bien?
-Quiero decir que lo leeré allí, en voz alta. Te leeré un trozo ahora mismo.
-De acuerdo. Empieza.
Un Templo del Saber se alzaba
del lago Hurón junto al ribazo,
adonde insulsos necios acudían
a escuchar a cantidad de pelmazos.
-Hombre, suena muy a Lewis.
Y el rey de los pelmazos era un buen tío
que sonriendo de oreja a oreja
-Nina. Vale. Vale. Ya veo. O sea, que esto es lo que quieres, ¿no? ¿Asociación de Padres y Alumnos de Harper Valley?
-Hay más.
-No me cabe duda. Me parece que estás muy alterada, Nina. Creo que si no estuvieras alterada no actuarías así. Y cuando te encuentres mejor te arrepentirás.
-No.
-Yo pienso que te arrepentirás. Bien, voy a colgar. Tengo que despedirme.
-Vaya -dijo Margaret-. ¿Y cómo se lo tomó?
-Dijo que tenía que despedirse.
-¿Quieres que vaya a tu casa? A hacerte compañía, nada más.
-No. Gracias.
-¿No quieres compañía?
-Creo que no. No ahora mismo.
-¿Estás segura? ¿Te encuentras bien?
-Me encuentro bien.
En realidad no estaba tan contenta con aquella actuación por teléfono. «Si intentan joderlo con esas pamplinas funerarias, ocúpate de abortarlas», le había dicho Lewis. «Ese mariquita es capaz de cualquier cosa.» Por eso había tenido que frenar a Paul; pero lo había hecho de una manera groseramente teatral. Todo lo que le había quedado a Lewis era la indignación, su especialidad había sido la respuesta; y ella no había sabido hacer más que citarlo.
La superaba pensar cómo podía vivir sola con sus viejos hábitos apacibles. Fría y enmudecida, despojada de él.
Poco después del anochecer, Ed Shore llamó a la puerta trasera. Llevaba una caja de cenizas y un ramo de rosas blancas.
Le dio primero las cenizas.
-Ah -dijo ella-. Ya está.
Sintió el calor a través del grueso cartón. No le llegó de golpe sino paulatinamente, como un calor de sangre a través de la piel.
¿Dónde debía dejarla? No sobre la mesa de la cocina, junto a la cena tardía y casi intacta. Huevos revueltos con salsa, una combinación que siempre la entusiasmaba cuando, por un motivo cualquiera, a Lewis se le hacía tarde y cenaba con otros profesores en el Tim Horton's o en el pub. Esa noche había resultado una mala elección.
Tampoco en la encimera. Parecería un gran paquete de la compra. Y tampoco en el suelo, donde sería fácil pasarlo por alto pero quedaría relegado a una posición inferior, como si contuviera restos de comida o fertilizante para el jardín, algo que debía mantenerse lejos de los platos y los alimentos.
En realidad quería llevarla a otra habitación, dejarla en algún lugar de la sala a oscuras. Mejor aún, en un estante del guardarropa. Pero en cierto sentido todavía era muy pronto para desterrarla. Además, considerando que Ed Shore la estaba observando, parecería una limpieza brusca y brutal de la cubierta, una invitación vulgar.
Finalmente dejó la caja en la mesita del teléfono.
-No quería tenerte de pie -dijo-. Siéntate, por favor.
-Te he interrumpido la cena.
-No tenía ganas de acabar.
Él seguía con las flores en la mano. Ella preguntó:
-¿Son para mí?
La imagen de él con el ramo, la imagen de él con la caja de cenizas y el ramo al abrir ella la puerta, le parecía grotesca, ahora que lo pensaba, y horriblemente cómica. Era el tipo de cosa que, de contársela a alguien, podía ponerla histérica. De contársela a Margaret. Esperaba no hacerlo nunca.
¿Son para mí?
También podrían ser para el muerto. Flores para la casa del muerto. Se puso a buscar un jarrón; luego, llenando la tetera, dijo:
-Estaba a punto de hacer té.
Siguió buscando el jarrón, lo llenó de agua, encontró las tijeras que necesitaba para cortar los tallos y por fin lo liberó de las flores. Entonces se dio cuenta de que no había encendido el hornillo de la tetera. Apenas podía dominarse. Sintió que fácilmente habría podido tirar las rosas al suelo, hacer trizas el jarrón, triturar con los dedos los restos helados de la cena. Pero ¿por qué? No estaba enfadada. Qué esfuerzo demencial era seguir haciendo una cosa tras otra. Ahora tendría que calentar la tetera; tendría que medir el té.
-¿Has leído lo que encontraste en el bolsillo de Lewis? -preguntó.
Sin mirarla, él negó con la cabeza. Ella supo que estaba mintiendo. Mentía, estaba confundido, ¿hasta dónde pensaba entrar en su vida? ¿Y si ella se quebraba y le contaba cómo la había aturdido -por qué no decirlo, describir el escalofrío en el corazón- leer lo que había escrito Lewis? Ver que no había escrito más que aquello.
-No importa -dijo-. Eran sólo unos versos.
Eran dos seres sin campo intermedio, nada que separase la cortesía formal de la intimidad devoradora. Lo que durante tantos años había habido entre los dos se había mantenido en equilibrio gracias a esos matrimonios. Los matrimonios eran el contenido real de sus vidas; el matrimonio de ella con Lewis era a veces enconado y apabullante, indispensable contenido de su vida. Lo otro dependía de aquellos matrimonios, por su dulzura, su promesa consoladora. Era improbable que lograra mantenerse en pie por sí mismo, ni siquiera siendo los dos libres. Sin embargo tampoco era nada. El peligro radicaba en ponerlo a prueba, verlo derrumbarse y entonces pensar que no había sido nada realmente.
Tenía el fuego encendido y la tetera casi a punto. Dijo:
-Te has portado muy bien y yo ni te he dado las gracias. Tienes que tomar un té.
-Sería estupendo.
Y cuando se acomodaron a la mesa, las tazas llenas, ofrecidos la leche y el azúcar -en el momento en que habría podido entrarle el pánico-, ella tuvo una extraña inspiración.
-¿Qué es lo que haces, en realidad?
-¿Qué hago?
-Bueno... ¿Qué le hiciste anoche? ¿O no suelen preguntártelo?
-No tan claramente.
-¿Te molesta? Si te molesta no contestes.
-Sólo estoy sorprendido. No me importa.
-A mí me sorprende preguntártelo.
-Bien, vale -dijo él dejando la taza en el platillo-. Básicamente hay que vaciar los conductos sanguíneos y la cavidad torácica y, como allí puede haber problemas si se forman coágulos y cosas así, haces lo que corresponde para evitarlo. La mayoría de las veces se puede usar la yugular, pero en ocasiones hay que hacer un conducto coronario. Y se drena la sangre de la cavidad torácica con un instrumento llamado trocar, que es una especie de aguja muy fina insertada en un tubo flexible. Claro que si han hecho la autopsia y retirado los órganos, la cosa es diferente. Hay que rellenar un poco para reconstituir la silueta natural.
Dijo todo aquello sin dejar de observarla y procediendo con cautela. Estuvo bien: si algo sintió ella que se le despertaba, fue simplemente una curiosidad amplia y serena.
-¿Es eso lo que querías saber?
-Sí -contestó ella con firmeza.
Él vio que era cierto. Se sintió aliviado. Aliviado y tal vez agradecido. Debía de estar acostumbrado a que la gente rehuyera lo que hacía, o bien se lo tomara en broma.
-Después inyectas el líquido, que es una solución de formaldehído, formol y alcohol, a veces con una tintura para las manos y la cara. La cara es muy importante para todo el mundo y se pueden hacer muchas cosas con topes en los párpados o alambres en las encías. Además se masajean las cejas y se usa un maquillaje especial. Pero a algunos les preocupan las manos; quieren que parezcan suaves y naturales, sin arrugas en las yemas.
-Tú hiciste todo eso.
-Sí. No era lo que tú querías. Normalmente hacemos sólo cosmética. Hoy en día se trata de eso más que de conservación a largo plazo. ¿Sabes?, hasta al viejo Lenin tenían que inyectarle continuamente para que no perdiera el color ni se deshidratara... No sé si seguirán haciéndolo.
Cierta expansión o comodidad, combinada con la seriedad de la voz, la hicieron pensar en Lewis. Hacía dos noches, Nina había recordado a Lewis, débil pero satisfecho, hablándole de los organismos unicelulares -sin núcleo, sin pares de cromosomas, ¿sin qué más?- que durante casi dos tercios de la historia de la evolución habían sido la única forma de vida en la Tierra.
-Fíjate en que los antiguos egipcios -dijo Ed- pensaban que el alma emprendía un viaje de tres mil años. Como después volvía al cuerpo, el cuerpo tenía que mantenerse en un estado aceptable. Por eso les preocupaba sobre todo la conservación, que hoy no tenemos tan desarrollada.
Sin cloroplastos y sin... mitocondrias.
-Tres mil años -dijo ella-. Y después vuelve.
-Bueno, según ellos -matizó él. Apoyó la taza vacía y observó que ya era hora de marcharse.
-Gracias --dijo Nina. Luego, apresurada-: ¿Tú crees en las almas?
Él se levantó apretando las manos contra la mesa. Suspiró, sacudió la cabeza y contestó: -Sí.
Poco después de que él se fuera, Nina cogió las cenizas y las puso en el asiento del copiloto del coche. Luego volvió a la casa a por las llaves y un abrigo. Dos kilómetros fuera de la ciudad aparcó en una encrucijada y echó a andar con la caja por un camino secundario. Era una noche muy fría y serena; la luna ya estaba alta.
El camino cruzaba un terreno pantanoso donde crecían espadañas, resecas ahora, altas e invernales. También había algodoncillos con las vainas vacías brillantes como conchas. Todo era claro a la luz de la luna. Olía a caballos. Sí, allí cerca había dos, sólidas formas negras al otro lado de las espadañas y la cerca de una granja. La miraban, restregando los grandes cuerpos el uno contra el otro.
Abrió la caja y metió la mano en las cenizas cada vez más frías y las arrojó o derramó -mezcladas con recalcitrantes, diminutos trocitos del cuerpo- entre las plantas del borde del camino. Era como entrar despacio en el lago y al fin zambullirse para el primer y helado baño de junio. Primero, una conmoción desagradable; luego, el asombro de seguir en movimiento, montada en una corriente de devoción acerada, en calma sobre la superficie de la propia vida, sobreviviendo aunque un dolor húmedo y frío no dejara de embestir el cuerpo.
Traducción de Marcelo Cohen.