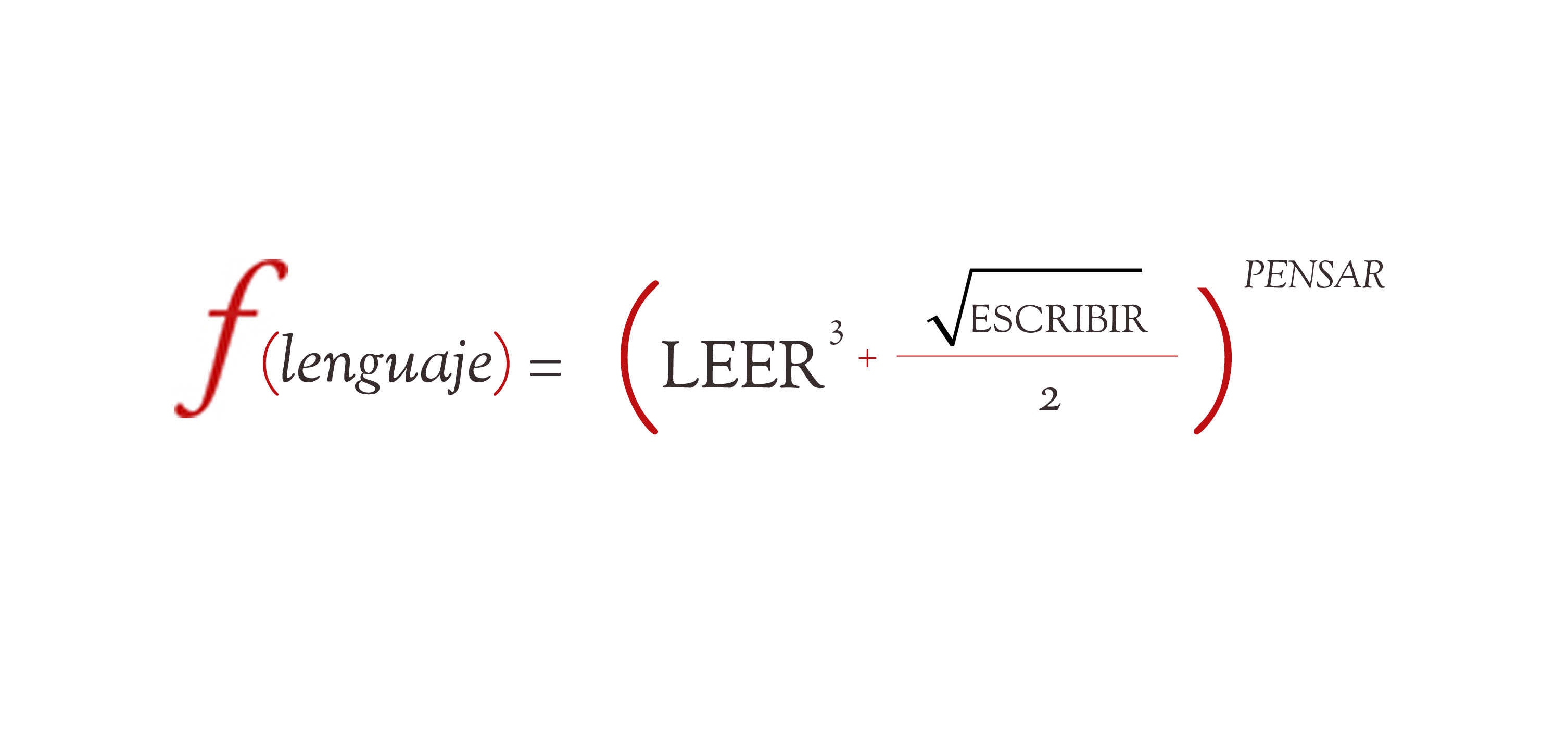Publica Radar Libros
Por Sebastián Basualdo
Tenía apenas veinticinco años Samuel Beckett cuando, a través de Nancy Cunard, supo que la editorial Chatto & Windus estaba interesada en publicar un ensayo sobre Marcel Proust. El texto surgió con toda la fuerza que tiene una respuesta callada durante mucho tiempo: corría el año 1931, hacía nueve que el autor de En busca del tiempo perdido había fallecido y André Gide ya personificaba la imagen del curioso editor a quien se le escapa una obra maestra de entre las manos.
Influenciado por sus lecturas de Schopenhauer, el ensayo se abre como un abanico partiendo de la transformación que sufre el hombre en relación con una tríada conformada por el Tiempo, la Memoria y la Costumbre a lo largo de su vida. El tiempo, al igual que ese río que fluye para Heráclito, convierte al individuo en el escenario de un proceso constante de trasvase: las leyes de la memoria dependen de las leyes más generales de la costumbre; por eso las imágenes que escoge son tan arbitrarias como las que escoge la imaginación y estarían igual de alejadas de la realidad. “No existe gran diferencia, afirma Proust, entre el recuerdo de un sueño y el recuerdo de una realidad.” El autor de Esperando a Godot enfrenta los conceptos de memoria voluntaria e involuntaria para desarrollar el leitmotiv que nuclea el arte compositivo de Proust como experiencia mística. “La memoria involuntaria, no obstante, es una maga díscola que no admite presiones. Es ella quien escoge la hora y el lugar en que habrá de suceder el milagro. Ignoro cuántas veces se produce este milagro en Proust. Creo que en doce o trece ocasiones. Pero el primero –el famoso episodio de la magdalena mojada en té– justificaría ya de por sí la afirmación de que todo el libro es un monumento a la memoria involuntaria y a la epopeya de su acción.” Y en esa acción se encuentran los tópicos universales que progresivamente irán poblando el Paraíso Perdido que le permiten a Beckett plantear que, lejos de recobrarse, el tiempo sufre una aniquilación. De esta manera, En busca del tiempo perdido no traduciría entonces la imperante necesidad de recobrar el pasado, sino de instalar la conciencia en esa atemporalidad utópica que se llama eternidad. “Pero si esta experiencia mística comunica una esencia extratemporal, de ello se deriva que quien es objeto de la comunicación es momentáneamente un ser extratemporal. En consecuencia, la solución proustiana consiste en la negación del Tiempo y de la Muerte. Así las cosas, ahora, en la exaltación de su eternidad breve, después de salir de la oscuridad del tiempo y de la costumbre y de la pasión, él comprende la necesidad del arte.”
Siguiendo esta línea de pensamiento, Beckett nos recuerda el desprecio de Proust por los realistas y naturalistas “que rinden culto al detritus de la experiencia, satisfechos de transcribir la superficie” y discute abiertamente la tesis –muy en boga por entonces– del profesor alemán Robert Curtius, que aplicaba los conceptos de perspectivismo y del relativismo positivo como opuestos al relativismo negativo de finales del siglo XIX. “Creo que la expresión relativismo positivo es un oxímoron, estoy casi seguro de que no puede aplicarse a Proust y sé que ha salido del laboratorio de Heidelberg.” En contraste, Samuel Beckett pone de relevancia la veta romántica del escritor francés, lo define como impresionista y despliega una interesante opinión sobre los lugares de encuentro que hay entre los personajes de Proust y Dostoievski. “No trata de rehuir las implicaciones de su arte tal y como le han sido reveladas. Escribirá igual que ha vivido: en el Tiempo.”
Sumergido en un arrebato pasional como corresponde a todo joven escritor que se reconoce en sus hermanos espirituales, pero por sobre todas las cosas afianzado ya a esa prosa deslumbrante que lo convertirá en uno de los escritores más notables del siglo veinte, el ensayo sobre Proust de Samuel Beckett se adelanta y deja su impronta en la mayoría de los temas que con los años van a ocupar los textos críticos y las monografías universitarias. El libro cierra con tres diálogos que el autor irlandés mantuvo en 1949 con el crítico de arte Georges Duthuit a propósito de tres pintores, donde pone de manifiesto una interesante y controvertida concepción sobre el lugar que tiene la expresión en el arte.
Ficha:
Proust y Tres diálogos con Georges Duthuit
Samuel Beckett
Traducción de Juan de Sola
Editorial Tusquets
130 páginas
Un repaso maligno por algunas de las intimidades de Marcel Proust
Publica El Confidencial
Por Marta Sanz
Este año se está celebrando un aniversario especial para los letraheridos del universo: han transcurrido cien años desde la publicación de En busca del tiempo perdido. La efeméride ha dado lugar a reportajes, reediciones y libros sobre Proust. Todo ello me ha llevado a reflexionar sobre hasta qué punto ser hoy un letraherido es una forma de resistencia no tan pacífica: un autor integrado y elegíaco como Proust, por obra y gracia del efecto que provoca en cierto lector desatento o vertiginoso, se convierte en una especie de escritor antisistema. Por la paciencia y la concentración que exige la lectura de una prosa que funde los principios de observación, memoria y sensualidad. Esto se me ocurría cuando, desde un suplemento literario me pidieron resumir en un tuit la trascendencia del proyecto proustiano y yo, ahogada en la gran paradoja Proust-tuit, pensé que ser hoy iconoclasta contra Proust implicaba asumir el discurso hegemónico sobre realidad y cultura: brevedad, superficialidad, consumo, literatura kleenex, analgesia, grandes superficies. Pim pam pum.
Sin dinero ya no hay rock and roll
Hace algunos años Soledad Puértolas escribió una novela sobre asuntos de familia, la relación materno-filial y el tránsito por las edades. Lo hacía a partir de la peripecia de un abrigo y se titulaba Historia de un abrigo (Anagrama). Hoy la escritora italiana Lorenza Foschini reconstruye en El abrigo de Proust (Impedimenta) las aventuras del bibliófilo, fetichista, proustiano y perfumero Jacques Guérin en su afán por recolectar las pertenencias de Proust.
Su máximo tesoro acaba siendo el desgastado abrigo del escritor francés que desencadena la reconstrucción de una historia de amor tan obstinada como casi todas: la de Guérin hacia los objetos del hombre que admiró más que a nadie en el mundo. La aparente asequibilidad del libro, su facilidad de lectura, encubre temas que, como Guérin o las urracas acaparadoras de fetiches brillantes, yo también colecciono: la mezcla de lo exquisito y de lo sórdido en esa belleza que, según Baudelaire, siempre es rara; el filo que distingue la devoción de la admiración y el fanatismo de la tenacidad…
Entre todos esos temas, destaca uno: la existencia de una gran pasión que mueve la vida y que, sin embargo, se coloca fuera de la propia vida. Las vicisitudes de las vidas ajenas sirven para construir nuestra identidad y, en este libro, vinculan la homosexualidad de Proust con la de Guérin. La vivencia problemática del homoerotismo, por parte de las familias de homosexuales con proyección pública, convierte el secreto, tal vez la ocultación, en un asunto central de El abrigo de Proust. Como las quemas purificadoras de papeles que puedan comprometer el “buen nombre”. Hay familias que salvaguardan su fama de cualquier salpicadura sodomita activando un avieso sentido de la rectitud. No sé por qué me habrá venido a la cabeza el caso de Jaime Gil de Biedma.
Lorenza Foschini sumerge al lector en un juego detectivesco de investigaciones dentro de investigaciones y voces dentro de voces: ella sigue la pista de Guérin quien, a su vez, sigue la pista de Proust. La decisión de incluir fotos sacia la morbosidad de lectores que, mientras leen este libro, se preguntan cómo se puede ser creíble formulando tantas hipótesis sobre lo ajeno. A lo mejor es que escribir sobre los otros es una manera de robar. Escritores y asesinos suelen ser los protagonistas de este tipo de libros que evocan la figura de personajes reales: pienso en las espléndidas El adversarioy Limónov de Emmanuelle Carrère (ambas en Anagrama) o en José Ovejero, último premio Alfaguara con La invención del amor, que combina escritura y pulsión delictiva en Escritores delincuentes (Alfaguara).
Con la referencia a títulos como estos, trato de reivindicar esas librerías que conservan obras de más de seis meses de edad en sus anaqueles. Esa aspiración se relaciona con El abrigo de Proust y su retrato de un mundo casi irreconocible para una sensibilidad no analógica. Aquí lo más importante es el poder evocador de los objetos como justificación del coleccionismo y de la propia escritura; a su vez, la escritura fija una memoria que cristaliza en un objeto, el libro –según Proust, estuche del alma del escritor-. La bibliofilia sería un pleonasmo del fetichismo en su proceso de fijación doble de la memoria: primero, la escritura casi convierte en fetiche la vida; luego, el coleccionista hace del libro un fetiche que está lleno de fetiches: trozos de vida, recuerdos, disecados o embellecidos, dentro de los estuches para el bijoux.
En las imágenes dentro de las imágenes, en el desdoblamiento infinito, hay una connotación de muerte de la que también se nutre El abrigo de Proust. Como señala Hugo Beccacece, en su brillante prólogo, el abrigo es el vacío del cuerpo que abriga y el objeto es un modo de conjurar la ausencia. Los abrigos, los libros. Yo me permito añadir que en estas páginas el dinero es un sobreentendido y es obvio que, sin dinero, ya no hay rock and roll.
Un libro maligno
Monsieur Proust es la evocación que del escritor lleva a cabo Céleste Albaret, su criada, cuidadora, asistente y asistenta, secretaria, recadera, cancerbero y no sé sabe cuántas cosas más, durante los últimos ocho años de vida del autor. Monsieur Proust, publicado en Francia en 1973, ha sido rescatado por Capitán Swing con traducción de Esther Tusquets y Elisa Martín, y prólogo de Luis Antonio de Villena.
En el libro de Foschini se menciona a Céleste Albaret: se parece a esa criada, fiel y contestona, que retrata en Señor Sueño el escritor suizo Robert Pinget (Antonio Machado). La visión de Céleste, que deja entrever Foschini, se deshace cuando leoMonsieur Proust y Céleste toma la palabra. Aunque lo haga a través del filtro depurador de Georges Belmont. Porque Céleste Albaret no es solo un personaje de guardarropía, la actriz de carácter apropiada para el segundo plano. Es muchas más cosas. No todas mejores, pero todas interesantes.
Monsieur Proust acaba con una detallada descripción de la muerte del escritor a causa de un absceso pulmonar que revienta. Como si a Céleste Albaret, para relatar la agonía, la hubiese abducido un amo que es un maestro que es un amo. A partir de esa circunstancia se pueden sacar un montón de conclusiones porque este libro, además de la vívida pintura de uno de los autores más relevantes del siglo XX, puede leerse también como la novela de aprendizaje de la propia Céleste. La criada desbanca al señor y tal vez solo en ese punto podamos encontrar la puntita de resentimiento que echamos de menos en la narración de esta criada. La apología que hace del patrón se opone a esos retratos hogarthianos de los criados de Fielding en Tom Jones (Cátedra): Céleste se sitúa en un lugar un poco abyecto como si la defensa a ultranza de un amo listo, la complicidad que solo ella establece con él, la engrandecieran y le dieran lustre.
Sin embargo, la complicidad es una palabra difícil de digerir entre criada y amo. La digestión resulta aún más difícil cuando nos damos cuenta de que, tras la fachada admirativa de la Albaret hacia Proust, tras su intención de refutar los infundios sobre él, a los lectores nos llega la historia de un hombre enfermo, maniático, excéntrico y tiránico en sus costumbres, que obliga a sus servidores a permanecer despiertos durante la noche entera o a escuchar a pata firme el relato de una velada en el salón de cualquier princesa parisina.
Céleste Albaret opera con una sutileza casi maquiavélica: dice que Proust no es drogadicto, como afirman algunos maledicentes, y sin embargo lo retrata tomando Veronal para dormir y cafeína para despertar… En el capítulo de los entuertos que la Albaret, como heroína salvadora, se empeña en desfacer se sitúa la refutación de la homosexualidad de Proust. También el sadomasoquismo o las torturas a animales que supuestamente protagonizó en la casa de Le Cruziat formarían parte, según Céleste, del proceso de documentación para la escritura. El lector sospecha que, si la Albaret aspiraba a proteger la fama de Proust, quizá hubiera sido más sensato correr un tupido velo sobre este asunto. El silencio mejor que la alusión.
En el retrato de Proust, su proceso creativo, la construcción de los personajes, su amistad con personalidades de la época o su buen gusto musical se combinan con la disección de sus pequeñas miserias hipocondríacas: con ese lado tan íntimo que se revela en nuestro cubo de basura y en los medicamentos que descansan sobre nuestra mesilla de noche. Pese a las mentiras para encubrir verdades o las verdades para anular mentiras, al final, las palabras de Céleste logran que la imagen de Proust aparezca un poco más nítida al fondo del espejo…
No se pierdan Monsieur Proust: es un libro maligno que nos enfrenta con nuestros prejuicios al hacernos repensar lo que significa sentir afecto, cariño, incluso amor, por las personas que están por debajo o por encima de nosotros. Como en En la jaula (Alba) del siempre grandioso Henry James.
Fichas:
El abrigo de Proust
Lorenza Foschini
Traducción de Hugo Beccacece
Impedimenta
Monsieur Proust
Céleste Albaret
Traducción de Esther Tusquets y Elisa Martín
Capitán Swing