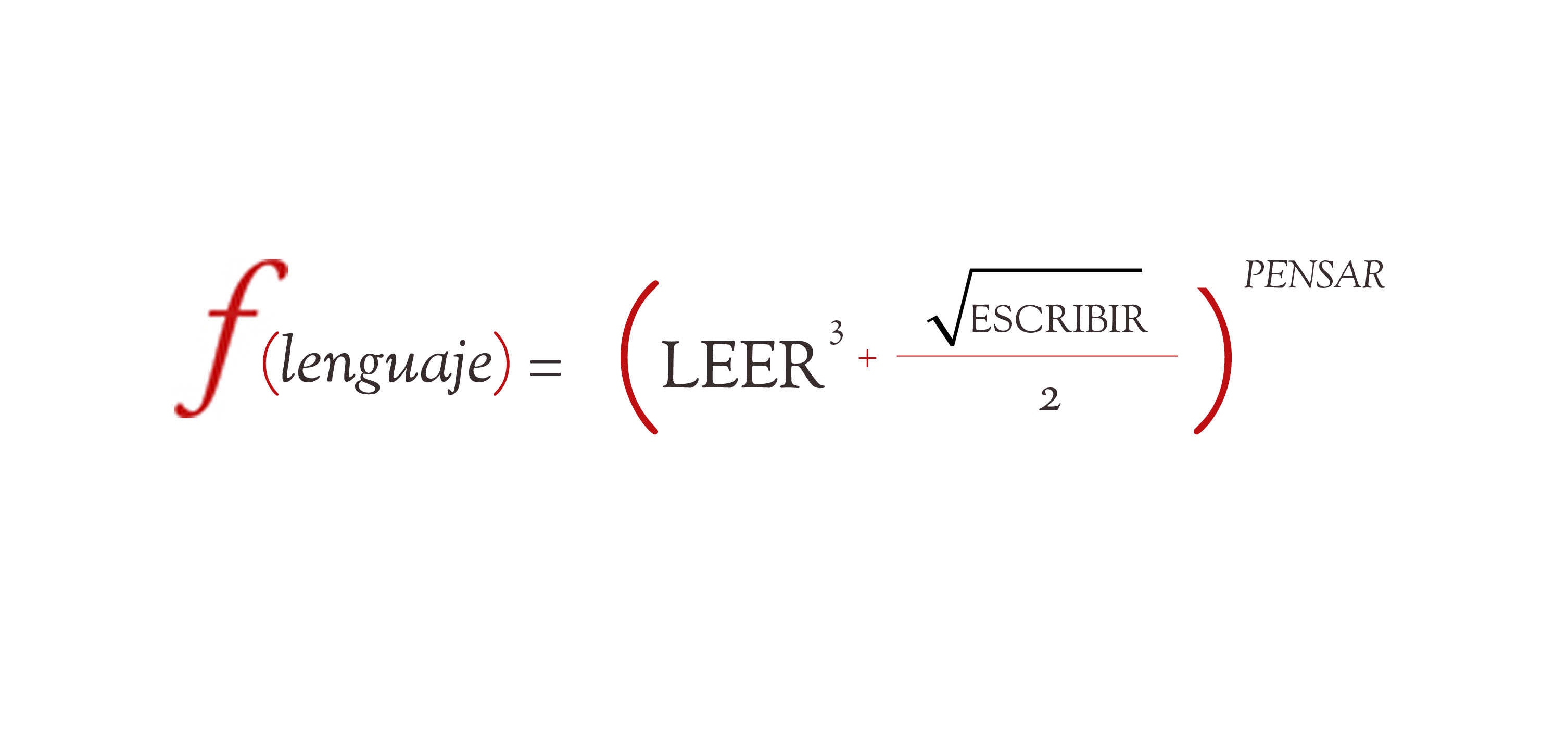Publica Página/12
Por Silvina Friera
Pocos escritores han tenido tanta influencia sobre su país. Pocos han edificado un sólido palacio, que refleja las grandezas y miserias humanas con tanto desparpajo como alevosía. En los arrabales de Londres, en alguna sala teatral, esta misma noche de invierno, no faltará el imitador de los personajes dickensianos que cumpla las exigencias de un público que le pedirá –una vez más– a los inmortales Pickwick, Sam Weller, Fagin, Gamp o la pequeña y adorable Nell.
El primer hijo varón de John y Elisabeth Barrow Dickens nació en Landport (hoy parte de Portsmouth) el 7 de febrero de 1812. Una premonición del desastre que se avecinaba para la familia fue el desfalco de más cinco mil libras que cometió John, germen de sistemáticos derroches que obligarían al clan Dickens a sucesivas mudanzas: de Londres a Chatman, en el condado de Kent; otra vez a Londres y a la tristemente famosa cárcel de Marshalsea. El padre de Dickens, más pronto que tarde, se hundiría en un océano de deudas. El desfile de acreedores que se llevaban los últimos muebles del hogar debe haber quedado impregnado para siempre en la retina de ese niño que entonces tenía diez años. John fue detenido y llevado a la prisión de Marshalsea. De niño a precoz jefe de hogar. Procurar ganarse la vida, trabajar en una fábrica y ser humillado, respirar y ahogarse a cada paso en la injusticia, fue una carga pesada que conjuraría magistralmente en la que es tomada como su mejor obra, David Copperfield, elogiada por Tolstoi y considerada por Dickens como su “hijo dilecto”. Nunca borró del disco rígido de su memoria el desamparo y la desdicha de esos años. “Ninguna de mis obras alcanza a expresar la secreta agonía de mi alma cuando me vi entre esa gente tan distinta de los compañeros de mis primeros años felices y sentí que mis esperanzas de llegar a ser un hombre culto y distinguido se venían abajo”, reconoció el escritor, mucho tiempo después, cuando ya había sido acariciado por el éxito y era –es– el inglés más leído de todos los tiempos.
El muchacho que disfrutaba de las lecturas de Robinson Crusoe y Don Quijote tuvo un puñado de trabajos aburridos y mal pagos hasta que un periódico lo contrató como redactor parlamentario. El rumbo de ese joven que había empezado a tomar clases de arte dramático, animado por el afán de ser actor, cambió. Pronto sería reconocido como el cronista londinense “más concienzudo”. A fines de 1833, apareció un ensayo en Monthly Magazine titulado “Una cena en Poplar Walk”; después varias sabrosas viñetas del Londres de la época se publicarían en diversos medios gráficos bajo el seudónimo de Boz. En la Londres de Dickens abundan los truhanes y ladrones, tal como los puede imaginar un niño inquieto y solitario que deambula en una noche brumosa. Pero no todo hombre que ha visto mucho, con ojos de niño, convierte en materia literaria los “hechos observados”. Sólo unos pocos acceden a ese Olimpo. Quien ha sufrido la pobreza, puede optar por dos estrategias de supervivencia: olvidar lo padecido o recordar y preservar hacia los pobres una simpatía inoxidable. Pero no es suficiente este capital simbólico previo. También es necesario un anhelo de revancha contra los hombres duros que conjugan todos los tiempos verbales de la explotación, contra los hipócritas de doble moral religiosa, que expían sus culpas con una caridad que en el fondo aborrecen; contra los maestros de escuela que maltratan a sus alumnos, contra la miseria.
Cuando empezó Los papeles de Pickwick (1836-1837) –entregas mensuales con dibujos de Robert Seymour, el título que Chesterton más veces menciona entre sus artículos–, Dickens no tenía la menor idea de cómo proseguiría. Y menos aún, cómo la terminaría. No había planes; concebía los personajes, los echaba a rodar y marchaba tras ellos. El primer episodio no fue un éxito inmediato; pero poco a poco un público reducido descubría cuán divertidos eran Pickwick, sus amigos, y el genial comediante Jingle. La vuelta de tuerca la encontró en el momento en que al escritor le cayó la ficha: a su Don Quijote made in London le faltaba un Sancho Panza a imagen y semejanza. Entonces, sólo entonces, se hizo la luz. Y apareció Sam Weller, el criado. Samuel Pickwick, fundador y presidente del Club Pickwick, cuyos miembros sedientos de aventuras viajan por la campiña inglesa, muta de bufón cuasi ridículo a comerciante “serio”, irresistiblemente simpático por su bondad y a causa de un sentimentalismo afectuoso, a medida que avanza la novela. Antes del número veinte, Inglaterra entera se entusiasmó tanto con Pickwick que aplicó este nombre a toda suerte de objetos, desde abrigos a cigarrillos. La popularidad de Dickens, paso a paso, trascendería la frontera de Gran Bretaña.
Los pedidos llovían: todos los editores deseaban tener la gallina de los huevos de oro. Dickens arrancó con Oliver Twist (1837-1839), la historia de un niño huérfano educado en una horrible Bastilla de indigentes por brutales maestros. Esta vez, lejos de narrar aventuras extraordinarias enlazadas desmañadamente como en Pickwick, gestó un relato continuo donde los chicos del orfanato se mueren de hambre y sus ropas “parecían flotar sobre sus cuerpos encogidos”. Uno de esos niños será el elegido para pedir más comida: Oliver. Una seguidilla de peripecias lo conducirán a Londres; con su inocencia intacta, pese a los porrazos por ganarse un lugar en el mundo, sin saberlo, Oliver queda inmerso en el medio de una banda de delincuentes comandada por el pérfido Fagin. Brillante y emotiva, esta novela no exenta de un tinte melodramático instaló al escritor en la gloria definitiva. Personajes y autor estarían en las bocas de todos. El crítico Leigh Hunt exclamaba: “¡Qué cabeza tan asombrosa para encontrarla en un salón! Posee la vida y el alma de cincuenta seres humanos”.
Como un adicto que sufre la abstinencia con horribles espasmos, Dickens no pudo dejar de escribir para la inmensa muchedumbre de lectores que sentían como él. En La tienda de antigüedades (1840-1841), la figura central es una niña, Nell, rodeada de tipos crápulas y terroríficos. La intención original era concluir este melodrama con el típico happy end dickensiano, que tanto le reprocharían adversarios y detractores. Entre 1840 y 1890, un avezado tribunal crítico lo condenó por la débil psicología de sus personajes, por la ausencia de un plan de escritura y por cierta extravagancia en sus intrigas. “¡Qué poco amor por el arte! –se quejó Gustave Flaubert–. Ni una sola vez habla de él.” El escritor francés, además, calificó a Dickens de “ignorante como un cántaro; una inmensa bondad de segundo orden”. El biógrafo y mejor amigo de Dickens, John Forster, le sugirió que sería menos banal hacer que la heroína muriera joven aún. Escuchó el consejo y lo cumplió al pie de la letra. Pero retrasó, todo lo que pudo, ese desgarrador punto final. “Esta muerte –le escribió a Forster– proyecta sobre mí la más horrible de las sombras; apenas puedo continuar escribiendo. Hasta transcurrido mucho tiempo no me será posible sosegarme. Nadie sentirá la muerte de Nell tanto como yo. Es una cosa tan penosa para mí, que, realmente, no puedo expresar mi pesar. Todas las viejas heridas sangran de nuevo cuando pienso cómo deberé escribir eso. ¡Sólo Dios sabe lo que me costará!”
Antes de publicar Cuentos de navidad (1843), con el avaro y mezquino Scrooge como protagonista principal, Dickens decidió visitar Estados Unidos, donde acumulaba un vasto número de admiradores. A pesar de la cálida bienvenida, el escritor consiguió rápidamente que la prensa norteamericana lo cascoteara duro y tupido por haber protestado públicamente en pro de los derechos de autor y contra la esclavitud. Hacia fines de 1845 se cumpliría, por otros medios, el viejo anhelo de ser actor, cuando empezó a ofrecer lecturas públicas de sus obras. Seguirán años de febril actividad –desde fines de los ’40 y la década del ’50–, entre viajes, la dirección de una revista semanal, Household Words, lecturas y escrituras. En el epílogo de David Copperfield (1849-1850), todos los personajes son milagrosamente consolados de sus penas y curados de sus defectos en Australia. La pequeña Emily, que tan grandes desdichas ha pasado, se ocupa del corral; es paciente y amada por todos, jóvenes y viejos. Gummidge, que en Inglaterra regañaba e invocaba a su difunto esposo, se ha vuelto dulce y de buen humor. Micawber pagó todas sus deudas y se ha convertido en un rico gentleman, magistrado de su distrito.
La pequeña Dorrit (1855 a 1857), donde evoca los años en Marshalsea, no está entre los libros más ponderados de Dickens. Sólo Bernard Shaw arriesgó que la obra es “más sediciosa que El capital”. Esta sátira a la burocracia inglesa resulta implacable en los capítulos consagrados al Ministerio de las Circunlocuciones. Los Moluscos, en estas páginas, son los burócratas. “Hay grandes y poderosos Moluscos, tales como Lord Decimus Tenace Molusco, que representa a los Moluscos en la Alta Cámara. Hay pequeños Moluscos, en los Comunes, que por medio de ‘¡Oh!’ y ‘¡Ah!’ tienen la misión de representar a la opinión pública, y por fin un gran banco de Moluscos en el Ministerio de las Circunlocuciones. Los Moluscos están bien pagados y trabajan todos para que se les pague aún mejor y se desvelan para obtener la creación de puestos nuevos donde puedan incrustarse sus parientes y sus aliados. Casan a sus hijas y hermanas con hombres políticos, que se encuentran adheridos en el banco de los Moluscos, los cuales dan origen a pequeños Moluscos; los Moluscos varones, a su vez, se casan con chicas bien dotadas para la solidez, autoridad y gloria de los Moluscos venideros.” Grandes Esperanzas (1860-1861), en cambio, despliega al por mayor al “verdadero” Dickens, a través de las vicisitudes del huérfano Pip. Nuestro amigo en común (1864-1865) es rico en escenas que habrían sido suficientes para azuzar la leyenda de un novelista mediano; contiene, especialmente, una pintura notable de los nuevos ricos de entonces y de una cierta forma de esnobismo.
El gran acusador del establishment inglés vivió nada más que 58 años; murió el 9 de junio de 1870. En excepcionales circunstancias la fugacidad y la eternidad se cruzan. El tiempo se libera de las ataduras de lo mensurable y no hay derecho ni revés. Ni principio ni fin. Si Papá Noel no ha muerto, se podría parafrasear junto con la niña inglesa que tampoco Dickens ha muerto.
Charles Dickens: el dueño de la multitud
Publica Revista Ñ
Por Luis Chitarroni
Como homenaje a los doscientos años del nacimiento de Dickens, tres libros se publicaron en Inglaterra en el último mes. Enriquecen el panorama sin aportar un factor dramático a esta emergencia decimal. El primero, en el sentido más fiel y genérico, es de características casi teratológicas y derrota la cifra divina anunciada: las menos de mil quinientas páginas divididas en tres volúmenes que le consagró John Foster, amigo de Dickens y biógrafo precoz, referencia obligatoria de las bibliotecas que vendrían. De hecho, se puede sostener una línea regular y continua de biografías y monografías que presentan un Dickens disponible en el curso de dos siglos, de G.K. Chesterton, Una Pope-Hennessy, J.B.Priestley y algún Sitwell, a Edgar Johnson, Peter Ackroyd y Claire Tomalin. Tanto va el cántaro a la fuente, que el concepto de biografía cambió más o menos –o tanto o tan poco– como el concepto mismo, Foucault nos asista, de “autor”. El otro libro es un Becoming Dickens –tan de moda ahora–, de Ronald Douglas Fainhurst, en el que podrán observarse los matices imprevisibles que ahondan el misterio entre “ser” y “llegar a ser”, operación cleptómana que el futuro habilita ya a considerar tautológica. El tercero, de la mencionada Claire Tomalin, reinstala de nuevo el término anterior de biografía con un temblor adicional: no es “la” sino “una” biografía, especie de parpadeo que debilita la pantalla de la época con el veneno de un desvelo servil. En escritora tan delicada, nuestras núbiles previsiones deben ceder ante las que ella misma tomó.
Un arrebato sensible reprochará seguro al victoriano vetusto su inclemencia viril y la falta de matices de sus personajes femeninos. Invariabilidad de la soberanía e invariabilidad de la musa. Reducción calculada para una prolongada escena de celos. En el pasado inalterable, Dickens sigue sufriendo la humillación de ver a su padre en la cárcel de deudores de Marshalsea, trabajando como taquígrafo, emprendiendo Pickwick , dejando inconcluso Edwin Drood y muriendo en lecho ajeno. Con esmero, los nuevos biógrafos deben encontrar la manera de volver a contárnoslo. A Dickens mismo esa rutina de la imaginación nunca lo tocó. Le concernía en cambio suministrar provisiones y reverencias a Pickwick, Weller y los demás integrantes del Club, nutrir el pasado de Martin Chuzzlewit, despojar de enemigos al señor Micawber, repetir en los rasgos de Uriah Heep los modales y el servilismo de algún empleado entrevisto en los tribunales. Como se solía admitir y admirar, la imaginación de Dickens parecía no tener límites. Legiones de personajes individualizados avanzan en distintas direcciones en la república turbulenta que crean sus quince novelas. “Después de Dios y de Shakespeare, la mayor inspiración dedicada a los hombres que se pueda observar”, escribió, a lo Víctor Hugo, un victoriano hiperbólico. Había que esperar al Kilgore Trout de Kurt Vonnegut para que la abolición de la esclavitud de los personajes permitiera que un delicioso Artful Dodger nos arrulle hoy con la voz crispada y nerviosa de Steve Marriot o Johnny Lydon. El pop contencioso de los sesenta es también dickensiano. Y el punk. Constancia de la perduración –perdurabilidad– de un acento de los bajos fondos –el cockney – con legítima dignidad popular.
El siete de febrero de 1812, Charles John Huffam Dickens nacía en Portsmouth, donde su padre trabajaba en una dependencia naval, el menor de una familia de ocho. Dos de sus hermanos morirán de niños. En 1817, la familia se trasladará a Chatham; en 1822, a Londres, la ciudad atrapada en su propio laberinto de humo y niebla que –salvo excepciones– tejerá el entramado indiscernible de un himno de exaltación.
La bóveda de la ficción
La complejísima estructura de las novelas de Dickens, como dan muestras Nuestro amigo común y Casa desolada , no es hoy uno de los aspectos valorados de Dickens, pero a lo largo de los años ese empeño encontró críticos como Sylvère Monod, quien sustentó la tesis de la superioridad de David Copperfield , novela en que la habilidad suprema de incorporar personajes no perturba el diseño general. O, como Q. Leavis, quien pudo establecer la serie de paralelismos entre Copperfield y Guerra y paz . El genio más accesible de Dickens, su simpatía popular, se rastrea en los títulos que con facilidad han accedido a las colecciones infantiles. Como Oliver Twist , “el hijo de la parroquia”, tal vez una de las novelas que más adaptaciones... no encuentro el verbo... ¿padeció? A mí me tocó la que protagonizaron Mark Lester y Jack Wild (la pareja que protagonizaría luego Melody ), súbito acceso de Dickens a la comedia musical. Y, por otra parte, destino común: el Quijote recibía por esos años lo suyo también en El hombre de la Mancha . Aunque Polanski perpetró hace poco su versión de Twist, el Fagin más memorable fue sin duda el de Alec Guinness. La imputación de antisemitismo que recibió el autor por este personaje fue paliada de alguna manera por la creación de Aaron Riah en Nuestro amigo común ; la amputación que restablece los atributos de sabiduría y honestidad que Fagin supo perder en aras de adaptarse a un estereotipo. Hay un Eugene Wrayburn, el héroe esquivo de la misma novela, que encarnó David MacCallum, el Ilya Kuriakyn de El Agente de Cipol . Produce un raro vértigo dickensiano, el que atribuimos a la realidad traspapelada por la ficción, la que obligaba a Wilde a admitir que el hecho más importante de su vida era la muerte de Lucien de Rubenpré, el personaje de Balzac. Es lo que el crítico Humphrey House advirtió como una sucesión de alucinaciones, de relevos insustituibles, cuando el personaje aislado entra en contacto con la multitud, y la multitud también pierde el anonimato. En Dickens es posible hallar, en los pliegues a veces descartados o descartables, personajes increíbles, que a otros escritores le llevaría años componer. Mr. Venus, por ejemplo, el taxidermista que ayuda a Silas Wegg a reconstruir eso que hoy daríamos en llamar “su autoestima”.
Don Quijote cockney
A una señora que le comentaba qué difícil se le hacía leer novelas después de haber leído “a los rusos”, T. S. Eliot le recordó que “los rusos” –Tolstoi, Dostoievski– leían con gran admiración a Dickens, y que ella, por lo tanto, podía imitarlos. Eliot fue siempre un gran dickensiano, al punto que el primer título de La tierra baldía era He do the Police in different voices (él hace la policía en diferentes voces), comentario atribuido a uno de los personajes de Nuestro amigo común , que según un dickensiano más frugal, Kingsley Amis, comporta en inglés (al igual que en castellano) un error gramatical. Lo cierto es que ya no me atrevo a decir a los lectores que Dickens es “muy entretenido” (como no me atrevo a hacerlo con Don Quijote , aunque Dickens y Cervantes me parecen los escritores que más alegría producen en lectores bien dispuestos).
Victorianos inminentes
Por el año en que la Reina Victoria se casó con el Príncipe Alberto –1840–, Dickens había escrito un romance desaforado en el que ella elegía a Charles el bienamado como marido. Esas y otras bromas se gastaban en Knebworth, el lugar de residencia de Edward Bulwer, Lord Lytton, autor de Los últimos días de Pompeya , gran amigo de Dickens. El acompañamiento de sus colegas no le da a nuestro autor homenajeado un séquito despreciable: Thackeray y Wilkie Collins han envejecido tan bien como Dickens. No así su contemporáneo estricto, Robert Browning, cuyos doscientos años merecerán también en el Reino Unido homenajes y biografías. Pero la oscuridad de Browning no garantiza un buen pasaje. O sí, mejor que cualquier otro: la oscuridad como antídoto de la popularidad efímera, fugaz. La complejidad argumental de Dickens, superior a la de sus pares, tiene una característica que la hace de nuevo moderna. Nadie necesita una “clave” para entrar en las novelas. El método de composición de Dickens cautivó a sus exégetas, pero también a lo que se dio en llamar con justicia “el lector común”. El hecho de que la elaboración secundaria diera estatura a un simple mortal, cuya única distinción había sido hasta entonces haberse cruzado con Dickens, permitía que la cola de candidatos a la inmortalidad literaria aumentara cada día a la salida de las lecturas del autor de Grandes ilusiones . Y que las damas se desmayaran ante el paso de Dickens, como solía ocurrir. Lector y actor de dicción y temperamento avasallantes, Dickens obligaba también a exagerar esos anhelos. Gran parte de los personajes que descienden de conocidos, como el bondadoso Micawber, cuyo modelo fue el padre de Dickens, descansan en un limbo de complacencia; otros, los que proceden de hombres de letras, como Walter Savage Landor o Leigh Hunt, son comidilla de eruditos y estetas chismosos, alientan a lo sumo un artículo largo en una revista especializada. A pesar de todo, Dickens no es todavía exclusivamente bibliográfico.Prestemos atención al método. La alquimia de Dickens tiene menos que ver con la venganza (como es el caso de Joyce) que con la simetría, por lo que es necesario volver a Humphrey House y su teoría de la creación de los mundos ficcionales. Para la ampliación y la ambientación son necesarios detalles recopilados de la realidad diurna. El expediente es esa bolsa de arpillera, ese zapato al borde del camino, esa herradura colgada de una pared para tener la suerte de herrumbrarse. Los habitantes no tardarán en llegar. Combinan facciones y atributos. En Julio Verne uno puede ver los trazos del esbozo o del ejercicio definitivo –la nariz aguileña, el ceño adusto, el mentón voluntarioso—con una facilidad que mucho le debe al hábito y al papel de calcar; en Dickens, cada uno de los personajes ha sido imaginado entero, como si el autor, en el momento de crearlos, hubiera pensado también en el tálamo óptico y la vesícula. El Ícaro de Queneau desaparece en las primeras páginas de la novela. El elenco de Dickens está rígidamente encadenado a la página. “Mis personajes son galeotes”, dijo Vladimir Nabokov; los de Dickens, virtuosos asalariados. Están, sin embargo, dentro de la radiación imperativa del mundo de Dickens. Quien toca este libro, toca a un hombre, exigió Whitman. Quien toca un libro de Dickens, toca un mundo: su indecisión primera, su hipotético origen, su neurosis de destino; la voluntad rapsódica de corrosión, el comején o la carcoma erótica de su laboriosidad, de su industria, de su desidia.
Hay en Dickens, no en todo Dickens, sino en el que entona con más vehemencia su responsabilidad civil de súbdito de la monarquía, resonancias de Carlyle y de Gibbon. En Historia de dos ciudades , sobre todo (el comienzo de los contrastes, a su vez, cortejaría a la musa de un escritor, autor distinto, Karl Marx). La locura, a veces, tiene un método y una regularidad británicas, presbiterianas. Como John Perceval, hijo de un primer ministro inglés asesinado, que dio a conocer sus memorias de gentleman , Silas Wegg, el personaje de Nuestro amigo común quiere dedicarse a leer los no sé cuántos capítulos y las ochocientas notas al pie de Decadencia y caída del Imperio Romano , de Edward Gibbon, con total cordura. El desciframiento laborioso de una gran diatriba contra la fe, que es a la vez una de las novelas más apasionantes escrita sin ese propósito, procura una ataraxia inesperada. En este penúltimo atisbo de realidad, Londres misma se ha desvanecido. Nadie vive del todo entre la niebla y el río. Nadie muere del todo. Como la madre de Uriah Heep, que era “la muerta imagen de su hijo, sólo que más baja”.
Malos sincopados
Una de las conclusiones axiomáticas de Hitchcock, “cuanto mejor sea el malo, mejor la obra”, se cumple a regañadientes en Dickens, entre cuyos villanos Fagin está intercalado en un mazo de candidatos intermedios, entre Scrooge y Sikes. En realidad, el mejor malo de Dickens es menos malvado que ambivalente, y dio curso, sí, a personajes de esa índole en los libros de Tolkien y Rowling, una muestra asombrosa de confianza en la madurez de los lectores jóvenes. Uriah Heep es el escurridizo “malo” de David Copperfield , con una coartada perfecta, la novela –que exaltaron entre otros Freud y Kafka–, es una biografía muy estilizada del propio Dickens, como Pendennis lo es de Thackeray. Los malos de la vida, al revés de los villanos de los filmes, se aparecen muchas veces a lo largo de ésta; las escenas, por lo tanto, adoptan la contundencia de una antología del mal o una displicencia de álbum antiguo. La frecuencia les confiere a las personas una atenuación significativa, como si la vibración voraz del mal accediera a las tentaciones complementarias de la realidad; un extraño sigilo, como si el progreso de un destino se adecuara a un territorio general compartido, donde el designio final se mantuviera oculto, ajeno a nuestra mirada y a nuestro juicio. A nuestra infatuación, sobre todo. La religión de Dickens, en este caso, parece a la vez ufana e insuficiente. Si bien escribió para sus hijos una vida de Jesucristo, el tema se soslaya con bastante asiduidad, dando lugar a ese materialismo del que sacara provecho Karl Marx. Son las relaciones de los individuos –y hasta de las masas, en algún caso– con la justicia o con el poder, no con lo altísimo, no con lo inescrutable, las que se imponen. Habrá que esperar que la densa niebla victoriana alcance otro estatuto, y que un escocés se bata a duelo con el presbiterianismo de sus padres, para obtener un mal conspicuo e inextinguible, el que aparece en Dr. Jeckyll y Mr. Hyde , de Robert Louis Stevenson. Sin embargo, en los tiempos de su tiempo, dos malos entraron en descarada competencia. Uno era el personaje de ficción de La dama de blanco , el barón Fosco, de Wilkie Collins, gran amigo y hasta colaborador de Dickens; el otro, el propio Edward Bulwer-Lytton, a quien su propia ex mujer describió como el personaje más perverso que hubiera pisado la tierra.
Estética del mal
El mal se dedica a practicar a solas –a celebrar a oscuras– una equilibrada reverencia. Tiene maquillaje. No importa si sus facciones se adecuan a la fealdad prevista del mal. En términos de competencia y credulidad, nos basta con que esté presente. Magia y cirugía. Si desapareciera, si dejara vacante el disfraz, si disimulara sus intenciones, pediría para saltar del escenario el eco de una blasfemia. Cae la noche. Los acontecimientos se precipitan. El mal como un apagón, una negrura prolongada se extiende a lo largo del siglo veinte. Del diablo de El maestro y Margarita , de Bulgakov, al Voldemort de Harry Potter , pasando por los tiranos políticos que suministra (y subitula) una historia de noticieros en minúscula. “El mal como un vasto cristal azogado”, podríamos parodiar. Pero parodiar perpetúa solo la dificultad ya advertida. Porque no tiene sentido predicar –o por lo menos no lo tiene acá–, tampoco podemos ofrecer Dickens sin precauciones. La política un poco aviesa de condensación con fines didácticos, culpable de que yo leyera David Copperfield (pero también Moby Dick ) en versiones escuetas y expurgadas, no continúa ni se sustituyó por otra. Pero las traducciones españolas mejoraron mucho. Es improbable que se pueda hacer el recorrido completo, de Barnaby Rudge a Edwin Drood (la novela que Dickens dejó incompleta) en castellano, pero sí a partir de mañana saborear el encanto del nacimiento de Copperfield, asistir a la venta de su cordón umbilical, conocer a Pegotty y al señor Micawber, a Steerforth y a Uriah Heep. Iniciar una vida de relaciones sin Facebook, sin detracciones ni calumnias, con un siglo entero de matices y escrúpulos provisto a pulso por el mejor artesano ( miglior fabbro ) de la ficción.